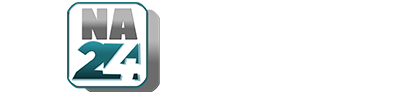La derecha se autoproclama campeona de la libertad, pero cuando analizamos su historia nos damos cuenta de que siempre tuvo otra prioridad: la defensa de la propiedad y de los propietarios.
Los textos filosóficos clásicos de la Antigua Grecia, que hasta cierto punto son el fundamento del pensamiento político contemporáneo, manifiestan una peculiar obsesión con el tema de la democracia. Ninguna sorpresa: en épocas de Sócrates, Platón y Aristóteles, no existía «Grecia», sino que había una serie de ciudades-estado, cada una gobernada por órdenes constitucionales distintos que competían entre sí.
La democracia de Atenas era el más reconocido de esos órdenes. Cabe destacar que no se trataba de una democracia en el sentido contemporáneo: era a la vez más radical y más limitada. Solo participaban del gobierno los ciudadanos varones y adultos de la ciudad, artesanos incluidos. En cambio, las mujeres, los esclavos y los extranjeros estaban condenados a los márgenes. Además, era una democracia directa: la asamblea comprendía a la totalidad de los ciudadanos y los funcionarios eran electos por sorteo.
En los años 1950, C. L. R. James, marxista trinitense, escribía sobre esa antigua forma de gobierno: «Aunque hoy en Gran Bretaña un burócrata cualquiera o un diputado laborista promedio sufrirían un ataque si escucharan que cualquier obrero elegido al azar podría hacer su trabajo político, ese era precisamente el principio rector de la democracia griega. Y esa fue la forma de gobierno bajo la que floreció la civilización más grandiosa que el mundo haya conocido».
Pero la élite propietaria de Atenas tenía una percepción distinta del asunto. Platón, aristócrata que compartía linaje con el último de los reyes de la ciudad, criticaba el sistema democrático de gobierno por otorgar cierta igualdad tanto a «los iguales» como a los «no iguales». El célebre filósofo escribió en una época en que el mundo de habla griega naufragaba en el caos económico que siguió a las guerras médicas y muchas aspiraciones democráticas radicales estaban ganando terreno.
La lógica democrática se imponía por sí sola: si todos los ciudadanos tenían una participación igualitaria en el reino de la política, ¿por qué deberían tolerarse las enormes desigualdades que determinaban el reino de la economía? Algunos contemporáneos de Platón, sobre todo Hipodamos y Faleas, retomaron la pregunta y propusieron que, en una ciudad-estado ideal, la propiedad debería redistribuirse a los fines de garantizar la igualdad social. Hoy estos aportes son poco conocidos, y la democracia ateniense nunca instituyó ninguna medida con ese objetivo, pero el tema de las relaciones entre democracia y propiedad tuvo una enorme influencia en la historia.
Cuando, una generación después, Aristóteles trató el tema de la democracia, la definió como un sistema donde «gobiernan los pobres». En una democracia pura, argumentó, los pobres tendrían suficiente poder como para votar quitarles la propiedad a los ricos. Por lo tanto, la democracia no podría convivir con la pobreza: una de las dos tendría que desaparecer. En su Política, Aristóteles analizó múltiples posibilidades: resaltó las virtudes de las monarquías y de las aristocracias, pero también argumentó a favor de un proto Estado de bienestar.
Al final concluyó que cabía aceptar cierto tipo de democracia, pero solo si estaba restringida por una ley que limitara cualquier amenaza excesiva contra el orden social. Muchos teóricos políticos aceptaron esta idea, que terminó siendo el fundamento del constitucionalismo moderno, pero la pregunta de la que surgió —cuál es la mejor forma de proteger la propiedad de las garras de la democracia— persiguió a las élites durante muchas generaciones. De hecho, esa pregunta es el eje de lo que hoy conocemos como política de derecha.
¿Qué quiere la derecha?
En la actualidad, si preguntamos a cualquier persona de izquierda cuál es el rasgo que define a la derecha, es probable que la respuesta sea confusa. Algunos pondrán el eje en la intolerancia: la derecha es racista, sexista, homofóbica, xenofóbica, etc. Otros centrarán la crítica en la filosofía: ser de derecha es defender la tradición, el orden, la jerarquía o, en términos más modernos, el individualismo.
Ambas perspectivas tienen algo de verdad, pero ninguna alcanza la esencia de la cuestión. Durante muchos siglos, el objetivo principal de la política de derecha fue la defensa de la propiedad. Y ese proyecto, más que cualquier otra cosa, estructuró argumentos, sirvió a la construcción de alianzas y conservó una tradición política consistente a lo largo de períodos de enormes cambios históricos.
Es verdad que la derecha nunca dejó de ser una fuente generosa de intolerancia. Pero esto no debe entenderse simplemente como un prejuicio personal o una falta moral de sus defensores. Por el contrario, la intolerancia es consistente con el proyecto de defender la propiedad en el marco de las relaciones de dominación privadas que genera: defender al propietario de esclavos, al colonialista, al capitalista, al esposo, a la familia nuclear. Incluso en los casos en que se puso mucho empeño en producir específicamente modos racistas de pensamiento —la eugenesia, por ejemplo— estaba en juego la justificación de las relaciones de propiedad y la expropiación y desposesión con frecuencia violenta que las acompañan.
Nada es tan importante como la propiedad. La derecha defiende la tradición pero también acogió el capitalismo, que impulsó el período de cambio social más grande y la modernización más profunda de la historia del mundo. En el mismo sentido, la derecha defiende el orden, pero estuvo dispuesta a quebrar constituciones cada vez que un gobierno electo puso en cuestión las relaciones de propiedad, como sucedió en países como Chile, Irán y España. Y aboga por el individuo y la meritocracia… hasta que se plantea el problema de si los trabajadores deberían gobernar sus lugares de trabajo, o el de si es correcto que un niño entre en el mundo con una herencia multimillonaria.
Comprender la esencia propietaria de la derecha es fundamental porque sirve para desmitificar una tradición que suele presentársenos de una manera completamente distinta. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que el liberalismo libertario y el fascismo compartan un linaje común? Y no es una tesis polémica. En Liberalismo, libro de 1927, Ludwig von Mises, uno de los padres de la escuela austriaca, escribió que los fascistas estaban «colmados de buenas intenciones» y que el fascismo era un «parche de emergencia» necesario para proteger la civilización europea de la amenaza del socialismo. Y no es una excepción: Friedrich Hayek defendió a Pinochet y a Salazar diciendo que estaban a la cabeza de «gobiernos autoritarios bajo los cuales la libertad personal está más segura que bajo las democracias», y los Chicago Boys de Milton Friedman trazaron la hoja de ruta económica de la gestión de Pinochet.
Esto no significa que los liberales libertarios sean lo mismo que los fascistas, pero sí muestra que hay algo fundamental que los une —mucho más que lo que une a un libertario con un demócrata— y es el proyecto de defender la propiedad. De hecho, el reconocimiento de Aristóteles de que la democracia representaba una amenaza potencial contra el reino de la propiedad influyó directamente en Hayek, crítico del «democratismo» defendido por muchos de sus compañeros de ruta, que amenaza los derechos de propiedad cuando exige «poderes ilimitados para la mayoría».
Si se pierde de vista el eje de la propiedad, las definiciones de la política de derecha se vuelven confusas. Las personas de derecha no son simplemente reaccionarias; de lo contrario, seguirían defendiendo la institución de la esclavitud. Tampoco son conservadoras en un sentido general. Después de todo, no parecen haber querido conservar nada cuando Margaret Thatcher arrasó con los barrios obreros de Gran Bretaña, o cuando los derechistas de hoy defienden a las empresas de combustibles fósiles que están destruyendo el planeta.
La derecha es reaccionaria —y nada la motiva más que tener un movimiento de izquierda enfrente— y también es conservadora. Pero solo en un sentido muy particular. Robert Peel, que tiene el mérito de haber sido fundador, no de una, sino de dos grandes instituciones de derecha —el Partido Conservador británico y la Policía Metropolitana de Londres—sintetizó bien esta idea cuando dijo que su objetivo era «Cambiar lo que haya que cambiar para conservar lo que se pueda conservar». Y, casi siempre, eso que intentan conservar, es la propiedad.
Soldados de la propiedad
En Derecho, legislación y libertad, intervención de los años 1970, Hayek sentó las bases filosóficas del culto a la propiedad característico de la derecha contemporánea. «Ya no caben dudas de que el reconocimiento de la propiedad precedió al desarrollo de todas las culturas, incluso de las más primitivas» —argumentó— «y de que ciertamente todo lo que denominamos civilización se desarrolló sobre la base de ese orden espontáneo de acciones que es posible gracias a la delimitación de dominios protegidos de individuos o de grupos».
En este punto, Hayek recurre a una tradición liberal clásica, la primera que desarrolló una teoría sólida de los derechos de propiedad. Su padre intelectual fue John Locke, que creía que la propiedad precedía a los Estados y estaba sujeta a derechos naturales que existían fuera de toda condición impuesta por la sociedad humana. La organización social debía fundarse, en la medida de lo posible, en esos derechos, o, como dijo sucintamente Locke, «la conservación de la Propiedad [es] el fin del gobierno».
Pero no es fácil etiquetar a Locke como un pensador de derecha. Su teoría de la propiedad es muy flexible. Para Locke, nuestra propiedad incluye cosas intangibles como nuestra persona y nuestra conciencia. «Cada hombre» —argumentó el filósofo— «tiene una propiedad en su persona. Sobre ella nadie, salvo él mismo, tiene ningún derecho. El trabajo de su cuerpo y la obra de sus manos son, podríamos decir, propiamente suyos».
Entonces, una vez que identificamos la importancia que tiene para la derecha, ¿qué queremos decir cuando hablamos de propiedad? La mayoría de los pensadores de derecha contemporáneos tiene una concepción lockeana de la propiedad, es decir, la conciben como un fenómeno transhistórico, una realidad que acompañó toda sociedad humana y que antecede toda forma de organización social. De hecho, lo mismo vale en el caso de conservadores más tradicionalistas como Edmund Burke, que también se sirvió del concepto de derecho natural. Los humanos siempre intercambiaron y comerciaron y, por lo tanto, siempre tuvieron un concepto de propiedad que estructuró la jerarquía social.
El único problema con ese argumento es que es falso. Durante décadas, la antropología operó con el supuesto de que las primeras sociedades humanas habían sido igualitarias y se habían estructurado en pequeñas comunidades. No hace tanto tiempo esta idea entró en crisis y muchos investigadores sostienen que existieron organizaciones más amplias y jerárquicas. Como sea, aun si no se verifica la tesis del comunismo primitivo de Engels, la evidencia es contundente: la propiedad privada como la conocemos hoy no existió durante la mayor parte de la historia humana.
En este punto es importante hacer una distinción. Decir que la propiedad privada no existía no es decir que no había propiedad personal. Todo indica que los cazadores recolectores tenían sus propias prendas y posesiones y que, como sucede hoy, esos objetos tenían un valor sentimental. Pero la diferencia entre la propiedad privada que defiende la derecha y la propiedad personal es abismal. Pongámoslo en estos términos: tiene todo el sentido del mundo que una persona posea su propio cepillo de dientes, pero, ¿en qué sentido una persona está legitimada a ser propietaria de una fábrica de cepillos de dientes?
En efecto, la mayor parte de la propiedad de las primeras sociedades humanas era comunitaria (nadie tenía derechos de uso exclusivo). La propiedad, en vez de ser un fenómeno natural, como argumenta Locke, es una construcción social y, de hecho, una que conllevó enormes cuotas de conflicto y sufrimiento. Tal vez hayamos abandonado la ingenua tesis del «buen salvaje» de Jean-Jacques Rousseau, pero el francés no mentía cuando describía la violencia concomitante a los orígenes de la propiedad:
El primer hombre al que, cercando un terreno, se le ocurrió decir esto es mío y halló gentes bastante simples para creerle fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Cuántos crímenes, guerras, asesinatos; cuántas miserias y horrores habría evitado al género humano aquel que hubiese gritado a sus semejantes, arrancando las estacas de la cerca o cubriendo el foso: «¡No escuchen a este impostor; estarán perdidos si olvidan que los frutos son de todos y la tierra de nadie!».
Paine contra Burke
La propiedad privada —la propiedad de porciones de la economía— surgió por primera vez en la vida humana con la institución de la esclavitud. No pasó mucho tiempo hasta el surgimiento de los dominios de reyes y emperadores, el cercamiento de las tierras comunitarias y la desposesión de los pueblos colonizados. En ese proceso la mayoría de la humanidad quedó despojada de sus medios, no solo de producción, sino de subsistencia independiente, y el mundo se dividió entre los que viven de la riqueza y los que viven del trabajo. Bajo esta óptica la derecha no trata tanto de detener el progreso de la historia como de defender sus injusticias duraderas.
Por supuesto, un mundo de riqueza concentrada nunca podría ser un mundo natural. En un ambiente verdaderamente «natural» sería imposible que pequeñas minorías de ricos vivieran vidas lujosas mientras la amplia mayoría trabaja y carece de los productos básicos para llevar una vida decente. Sin la existencia de un Estado, sin el Ejército, la Policía y los medios represivos, el orden de la propiedad no habría tenido posibilidades de sobrevivir (las masas no habrían aceptado su miseria en medio de tanta abundancia, especialmente cuando esa abundancia deriva de los productos de su propio trabajo).
Para la izquierda, la repartición justa de todo lo producido era la promesa de la democracia. Para la derecha, era la amenaza, y logró relegar al olvido esa idea durante un larguísimo período de tiempo. De hecho, no fue hasta la publicación de Los derechos del hombre de Tom Paine que el término democracia perdió su connotación peyorativa y se convirtió de nuevo en una ambición popular. Paine escribió su libro en 1791 en medio del alboroto de la Revolución francesa y en el marco de un combate con un lockeano que proponía una lectura sombría de los acontecimientos: Edmund Burke.
Para Paine, la Revolución francesa representaba una oportunidad para «empezar a construir el mundo de nuevo». Edmund Burke pensaba que esa idea era peligrosa: las tradiciones y las instituciones que heredamos de las generaciones pasadas habían permitido que la sociedad progresara, y modificarlas implicaba asumir un riesgo inmenso. En Reflexiones sobre la Revolución francesa, Burke escribió que la sociedad «se convierte en una asociación, no solo entre los vivos, sino entre los vivos, los muertos y los que todavía no nacieron».
Se escribió mucho acerca del debate entre Paine y Burke sobre el concepto abstracto de tradición, pero no es en vano preguntar cuál era la tradición que defendía Burke. A lo largo de las Reflexiones…, los vituperios más violentos apuntan a la amenaza de la Revolución francesa contra la propiedad. Los acontecimientos, se lamenta Burke, estuvieron definidos por «enormes y violentas transformaciones de la propiedad». De hecho, dedica una sección completa a la «importancia de la propiedad», que comienza con estas líneas:
Créame, señor, los que intentan nivelar, jamás igualan. En todas las sociedades constituidas por distintas clases de ciudadanos, una u otra debe ser la principal. Los niveladores, por consiguiente, solamente cambian y pervierten el curso natural de las cosas; sobrecargan el edificio de la sociedad poniendo en el aire lo que la solidez de la construcción requiere que esté en el suelo.
Burke capta así un rasgo esencial del pensamiento de derecha. Define la propiedad como un bastión contra la igualdad. De hecho, es la base de todo el sistema clasista, es decir, de la división del mundo entre los que tienen propiedad y los que no. Y para la derecha, ese sistema no es un sistema de injusticia, opresión o explotación: es un orden natural o moral, un orden que divide a los dignos de los indignos, a los extraordinarios de los ordinarios.

Burke es explícito. «La ocupación de peluquero o la de cerero no pueden ser objeto de dignidad para nadie y no hablemos de un gran número de empleos todavía más serviles», escribe en las Reflexiones… «Esta clase de hombres no debe ser oprimida por el Estado; pero el Estado sufre opresión si se permite que gentes como ellos, ya sea individual o colectivamente, gobiernen. En esto algunos creen que combaten prejuicios, cuando en realidad están en guerra contra la naturaleza».
Pero no es su oficio lo que debería excluirlos del gobierno. Lo esencial es su relación con la propiedad. «Nada puede asegurar una conducta firme y moderada en tales asambleas, a no ser que el cuerpo que las constituye esté compuesto de miembros que gozan de dignas condiciones de vida, propiedad estable, educación y demás circunstancias que tienden a ampliar y liberar el entendimiento». En este sentido, el rol del gobierno es, como había escrito Locke, la conservación de la propiedad. La Revolución francesa había perturbado este orden natural. «¿Iba a esperarse que se ocuparan de la estabilización de la propiedad quienes debían su existencia a lo que precisamente la volvía discutible, ambigua e insegura?».
La defensa de Burke de la propiedad como fundamento esencial de la sociedad y como mérito derivado de diferencias innatas entre las personas tuvo una enorme influencia en los intelectuales de derecha de las generaciones posteriores. No solo acercó a conservadores y reaccionarios, sino también a liberales libertarios y fascistas, que criticaron aspectos distintos de la obra de Burke, pero, una vez más, encontraron un punto de confluencia en la propiedad.
La tragedia de lo privado
Tal vez esa idea burkeana —que la propiedad es merecida y que por lo tanto la desigualdad está justificada— sea anterior al capitalismo, pero sin duda es el fundamento ideológico más fuerte de este sistema. De hecho, el mito de la meritocracia fue el arma ideológica más poderosa de la derecha que surgió después del colapso del socialismo de Estado.
Por supuesto, la meritocracia es una estupidez. De hecho, es sorprendente que haya demostrado ser tan duradera en el siglo XXI. En 2017, un informe de Credit Suisse mostró que, por primera vez, el 1% de arriba poseía la mayor parte de toda la riqueza del mundo. En el otro extremo del espectro, el 70% de la población trabajadora del planeta, es decir, 3500 millones de personas, compartían solo el 2,7% de la riqueza.
En efecto, la pandemia de COVID-19 fue tan generosa con Jeff Bezos y con Amazon (esa empresa antisindical) que la riqueza total del magnate alcanzó las 150 000 millones de libras. Para ponerlo en contexto: un trabajador promedio de Gran Bretaña, que gana unas 30 000 libras por año, tendría que trabajar casi cinco millones de años para ganar esa suma —sin contar los impuestos—, es decir, la misma cantidad de tiempo que nos separa de los primeros humanos que pisaron la Tierra.
Esa es la verdadera tradición de la derecha: defender imperios imponentes de propiedad que ensombrecen toda historia anterior. ¿Qué tipo de diferencia de origen podría justificar estas desigualdades? ¿Qué tan extraordinarios deberían ser nuestros gobernantes como para hacernos creer que el valor de una persona supera el de otras por un equivalente a 3500 millones de libras, o que está bien ganar en una vida lo mismo que una persona tardaría millones de años en ganar?
Y, sin embargo, la derecha defiende esa idea sin perder la seriedad. Preguntan, por ejemplo, «¿Qué precio debería tener el genio que impulsa a la humanidad hacia el progreso?». Pero es un argumento débil. Como demuestra la obra de la economista Mariana Mazzucato, las innovaciones más importantes de nuestra economía son financiadas con fondos públicos (en otros términos, se socializan los riesgos y se privatizan las ganancias). Pero aun si no fuera así, la posición de la derecha esquiva una pregunta básica: la apropiación de la economía en manos de un pequeño puñado de personas, ¿es la mejor manera de expresar el genio de la humanidad?
De hecho, un mundo en que la mayoría no decide prácticamente nada de su vida laboral y está obligada a venderse a los ricos para sobrevivir es un mundo que tiende a despilfarrar el genio. Como escribió Stephen Jay Gould, historiador de la ciencia: «Me genera menos interés el peso y la forma del cerebro de Einstein que la convicción de que muchas personas con el mismo talento vivieron y murieron en campos de algodón y en talleres clandestinos». Einstein pensaba igual, y toda su vida defendió el socialismo.
Pero jugar esta carta es darle demasiado crédito a la derecha. ¿Cómo se sostiene el argumento del genio y la innovación en un mundo donde una buena parte de la riqueza es hereditaria? Según las estadísticas de la Hacienda del Reino Unido, más de un cuarto de la riqueza (28%) de ese país es hereditaria (un número que parece menos sorprendente cuando uno se entera de que el 1% de los ingleses posee la mitad de la tierra, propiedad que remonta a una tradición aristocrática que tiene más de un siglo).
Además, ¿qué innovación se deriva de un sector inmobiliario que se parece cada vez más a un casino dirigido por especuladores, en el que una propiedad puede acumular enormes sumas de ingresos por rentas o duplicar su valor en el mercado sin que su propietario intervenga en absoluto? Por más ridículo que parezca, la Resolution Foundation informa que el 36% de la riqueza total de Gran Bretaña está vinculada a negocios de ese tipo. La casa, como dicen, siempre gana.
Existen otras formas de defender la propiedad privada. Tal vez la más célebre sea «La tragedia de los comunes», fábula de William Forster Lloyd. Si la propiedad de un recurso fuera común —dice el argumento— ese recurso se agotaría inevitablemente porque nadie tendría el incentivo de protegerlo, sostenerlo ni reponerlo. En ese caso cabría esperar que las vastas tierras comunes de la historia humana fueran baldíos y desiertos, y que la ineficaz irresponsabilidad de unos campesinos de mentalidad socialista hubiera conducido a una enorme crisis ecológica.
Pero en realidad, es precisamente la época de la propiedad privada la que coincidió con el daño medioambiental más profundo de la historia del planeta: desde la crisis climática a la destrucción del Amazonas y de los océanos. A diferencia de la época de Forster Lloyd, no tenemos que imaginarnos enormes desastres medioambientales: vivimos en medio de ellos. Y son el resultado directo de ese sistema económico que empezó con el cercamiento de la tierra.
Pero, ¿qué sucede con los incentivos del crecimiento, el desarrollo y el progreso? Jeremy Bentham, otro filósofo inglés, planteó, con los mismos fundamentos, un argumento utilitarista. «Aquel que no tenga esperanzas de cosechar», escribió, «no se tomará la molestia de sembrar». Hasta cierto punto, es verdad: en el ámbito de la economía, las personas persiguen sus propios intereses. Pero la clase propietaria persigue sus intereses a costa de la clase trabajadora a tal punto que miles de millones de personas siembran para que solo un puñado coseche.
Al final, todo esto nos aclara la misión de la derecha. La defensa de la propiedad no es un ejercicio intelectual fundado en la argumentación. Es la defensa de los intereses particulares de una clase y de un sistema. Y esos son los términos en los que debemos discutir los socialistas.

El mundo de nuevo
Si queremos derrotar a la derecha tenemos que evitar que nuestras críticas contorneen los bordes de nuestro orden social sin alcanzar su núcleo. Hoy estamos atrapados en una enorme máquina que reproduce la propiedad y en la que unos pocos acaparan todos los recursos del planeta con el único fin de utilizarlos para acumular más riqueza. Pero los engranajes de esta máquina se alimentan del músculo de miles de millones de trabajadores, que podrían despacharla al basurero de la historia y construir algo mucho más valioso.
Nuestro trabajo, como socialistas, es alentarlos a que lo hagan. El esquema del «derecho a comprar» de Thatcher es un ejemplo de los modos en que la clase trabajadora puede sucumbir al canto de sirena de la propiedad (aunque hay que decir que, muchas décadas después, las seis personas más acaudaladas de Gran Bretaña poseen tanta riqueza como las trece millones de personas que están en la base de la pirámide). La idea de un sistema capitalista que reparta la riqueza en la sociedad en vez de concentrarla es una mentira, y en vez de repetir argumentos sobre expandir la propiedad o convertir a los ciudadanos en accionistas, tenemos que desafiar el fundamento de esos mitos.
Eso implica apuntar nuestras críticas contra el sistema de la propiedad. Durante muchas décadas, la izquierda no parece haber estado dispuesta a hacerlo y parece haber optado por dejar intacta la arquitectura fundamental de la propiedad privada de la economía. Y a menudo con una buena razón: la derecha suele responder histéricamente a esas críticas y no dudará en caricaturizar nuestro movimiento como si apuntara a despojar a la clase obrera de sus pertenencias en general, negándoles a las familias el derecho a sus posesiones personales y garantizando que cualquiera pueda invadir nuestro espacio personal.
Pero nada despoja más a la clase obrera que el capitalismo. El capitalismo nos despoja de los frutos de nuestro propio trabajo y los convierte en mercancías que nos fuerzan a vendernos para sobrevivir. Nos despoja en nuestros hogares cuando nos fuerza a pagarles rentas exorbitantes a los propietarios o hipotecas a los bancos a cambio del derecho básico de tener un lugar donde vivir. Nos despoja en nuestros barrios cuando saquea los bienes y los servicios públicos producidos y mantenidos por la clase obrera.
Este es el fundamento del profundo sentimiento de alienación que engendra el sistema de la propiedad, un sentimiento que todos conocemos y que nos hace pensar que todas las cosas que valoramos no existen por sí mismas, sino que son producidas con el fin de extraer una ganancia. Y es justo ahí, en el punto de la producción, donde los socialistas proponen desafiar la propiedad.
No nos oponemos a que las personas posean bienes de consumo particulares, sino a que alguien posea toda la estructura en la que esos bienes son producidos, es decir, los medios de producción. En nuestra batalla contra la derecha, nos proponemos abolir este mundo de cosas. Ellos se han propuesto durante generaciones defender un sistema en el que la humanidad está hecha para servir a la propiedad. Nosotros vamos a construir un mundo en el que la humanidad esté puesta al servicio de la humanidad.