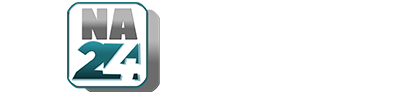El Oxford Languages Dictionary define el liberalismo de la siguiente manera: «Actitud ético-política de la edad moderna y contemporánea, que tiende a concretarse en doctrinas y prácticas opuestas al absolutismo, fundadas esencialmente en el principio de que el poder del Estado debe limitarse para favorecer la libertad de acción del individuo».
Según esta definición, un Estado liberal debe autolimitar su gobierno para permitir y garantizar el ejercicio de las libertades individuales, entre ellas la libertad de expresión, de opinión, de culto, de asociación, de empresa y de consumo: se trata del «arte de gobernar lo menos posible», según la célebre definición de Michel Foucault en su curso Nacimiento de la biopolítica, impartido en 1979. ¿Cuál es el criterio que rige este arte? Siguiendo de nuevo a Foucault, se pueden derivar dos, considerando el llamado «liberalismo clásico»: los derechos naturales (iusnaturalismo) hasta el siglo XVII y la economía política (utilitarismo) hasta el siglo XVIII.
Esta última prescribía la no intervención del Estado en el mercado, de modo que la oferta y la demanda pudieran encontrarse espontáneamente, haciendo posible el libre comercio, que no podía más que transformar la búsqueda de intereses individuales en interés general, produciendo de este modo una sociedad libre y en crecimiento. Entendida así, la institución descentralizada del mercado debía producir no sólo un orden económico, sino social, capaz de autorregularse.
Que el interés no era general, sino parcial, y que la autorregulación era en realidad planificada, es algo que demostró magistralmente Karl Marx, revelando cómo ese relato se conducía sólo desde el punto de vista de la clase dominante: la burguesa. En efecto, el descenso a los talleres de producción llevó a descubrir que la dinámica del libre comercio se basaba en la explotación de los trabajadores. Al interés general liberal, en realidad unilateral, Marx contrapuso por tanto la emancipación humana de la clase universal.
En el período entre las dos guerras mundiales en Europa, el marxismo informaba el conflicto social y, al mismo tiempo, ganaba terreno en los parlamentos la perspectiva socialdemócrata, que, rechazando tanto el interés general del liberalismo clásico -porque reconocía su parcialidad real- como la emancipación universal marxista -identificando la revolución como antesala de un nuevo despotismo-, promovía el «interés colectivo»: el mercado debía quedar explícitamente regulado para que no produjese desigualdades excesivas y concentración de riqueza, realizando una sociedad efectivamente más libre, al ser más igualitaria.
La socialdemocracia estaba animada por diversas corrientes, entre ellas la «social» o «de izquierdas» del liberalismo, que actuaba según el principio por el cual hacía falta producir estatalmente las condiciones materiales para permitir que los individuos ejercieran sus libertades, desde las políticas hasta las económicas. Igualdad de oportunidades, libertad política, salario mínimo, e incluso políticas públicas orientadas por el ideal normativo de eliminar las causas de la pobreza, figuraban entre las propuestas de la socialdemocracia. Estos valores formaban parte de lo que Benedetto Croce llamaba «liberalismo», en contraposición al «liberalismo» puramente económico. Para Luigi Einaudi, sin embargo, la distinción era inadecuada, porque no podía haber verdadera libertad sin plena libertad económica.
En aquellos años, Einaudi estaba próximo al ala «derecha» o «conservadora» del liberalismo de la época, que en 1937 adoptó el nombre de «neoliberalismo», según el cual el estatismo socialdemócrata era irracional porque habría degenerado en guerra civil. Permitía, de hecho, que la sociedad reprodujera sus conflictos en el Estado democrático, empujándolo hasta su disolución, favoreciendo así la toma del poder por parte de las fuerzas socio-político-económicas con ventaja en aquel momento, que acallarían a sus oponentes por todos los medios posibles.
Para los neoliberales, los riesgos de la socialdemocracia eran, pues, la guerra civil o el despotismo; la dispersión del poder o su concentración neoabsolutista. En otras palabras, lo que desde los años 70 habrían llamado ingobernabilidad o totalitarismo. Para los neoliberales, no había alternativa: neoliberalismo o barbarie. En nombre de eso, los parlamentos no debían poder deliberar sobre cuestiones económicas y la soberanía popular se veía en esa materia desautorizada. Por cierto, Walter Eucken inventó el concepto de «constitución económica»; James M. Buchanan, muchos años después, el de «constitucionalismo fiscal»; Friederich A. von Hayek, el de «demarquía».
De filosofía de la limitación de los poderes del Estado, el liberalismo, en su declinación neoliberal, se convirtió por tanto pronto en una filosofía del poder económico protegido por el Estado, colocado por éste como fundamento suyo: el mercado debía estar, con ello, al abrigo del conflicto democrático y, por tanto, coronado. Ese «arte de gobernar lo menos posible» se convirtió, por tanto, en el arte de gobierno sin límites del capital, lo que implicaba el abandono tanto del Estado social como de la democracia.
Según el marxismo, de hecho, el liberalismo desde sus orígenes no era más que la filosofía del gobierno del capital. Sin embargo, es difícil negar que esta filosofía ha adoptado históricamente formas muy diferentes entre sí: ora basada en los derechos naturales, ora en el laissez-faire, ora en el compromiso tendente a la justicia social y a la representación democrática, y, finalmente, basada en la afirmación de que «la justicia social es un espejismo», como sostenía Friedrich August Hayek, para quien la desigualdad es inerradicable, la democracia es aceptable si, y sólo si, está privada de deliberación en materia económica; y la crítica, válida si se dirige a la confirmación de ese orden definido, siendo válidos los códigos ético-morales si se ajustan a él. Códigos que, de hecho, son funcionales para justificar la adhesión de los individuos a la sociedad de mercado, que para ello puede potenciar tanto la diversidad del «capital humano» de cada individuo como promover la uniformidad cultural del pueblo y de la familia. Recursos de valor estables, éstos, que contrarrestan la inseguridad social y la precariedad producida por la expansión del mercado.
Contemporáneos de Karl Polanyi, los neoliberales reconocían que el capitalismo desecha los vínculos sociales desencadenando en la sociedad contraempujes defensivos basados en la identidad. Sabían que había que gobernarlos para que el identitarismo pudiera simular teatralmente el contraimpulso antimercado: reintegrando en realidad a los individuos en su seno.
Es ampliamente compartida la idea de que, desde los años 80, el mundo ha entrado en una fase histórica «neoliberal». Si en los años treinta, los neoliberales podían considerarse la «derecha» del liberalismo (a la manera de Croce, el «liberismo»), desde los años 80 no parece haber alternativa alguna al neoliberalismo: la derecha y la izquierda parlamentarias son ahora variantes neoliberales, para las que las crisis (económicas, ecológicas, epidemiológicas, etc.) son un dispositivo de gobierno, no la ocasión que conduce a la superación del sistema existente y a la adopción de uno nuevo.
¿Qué es, entonces, el liberalismo hoy? Una filosofía que justifica la explotación diferencial de muchos por pocos, injertada en la estigmatización de raza, género y clase, la neutralización del desacuerdo, el vaciamiento de las democracias existentes, la dominación incuestionada de clases capitalistas transnacionales en guerra, articuladas en gobiernos nacionales neoautoritarios; un sistema que, parafraseando a Dostoievski, lejos de hacer a los seres humanos libres para hacer lo que quieran, les hace a ellos todo lo que quiere.
Fulvia Giacchetti, doctoranda de la Universidad de La Sapienza en Roma, en cuya Escuela Superior de Estudios Avanzados (SSAS) elabora actualmente su tesis sobre el “Neoliberalismo como concepto polémico. Gobierno de la crisis y rehabilitación de la crítica”, es asimismo redactora de la revista académica Pólemos. Materiali di Filosofia e Critica Sociale.
Texto original: il manifesto, 29 de diciembre 2023
Traducción: Lucas Antón