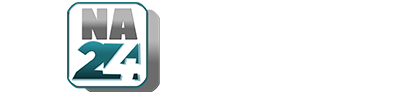"La falta de diferenciación entre los crímenes ordinarios y los políticos, así como el estudio separado de las distintas maneras en las que estos últimos pueden manifestarse, tuvo como principal resultado la pérdida del plebiscito sobre la paz, pero también condujo a la división del país en torno al acuerdo con las FARC-EP".
Por Yesid Reyes Alvarado
Los cuestionamientos que se han venido haciendo en Colombia en torno al proceso de paz impulsado por el presidente Santos han tenido como principal hilo conductor el cálculo electoral. El plebiscito terminó convertido en un pulso entre dos grandes líderes, que necesariamente tendría trascendencia en las siguientes elecciones presidenciales; en su propósito de conseguir los mejores réditos en las urnas, se impulsó la plataforma del “no” con cualquier idea que permitiera deslegitimar las negociaciones con las FARC-EP. Se evadió el debate sobre la naturaleza del conflicto armado en Colombia y sobre la viabilidad de un proceso de paz como opción internacionalmente válida para terminarlo; el propósito era, como expresamente se reconoció, conseguir “que la gente saliera a votar verraca” en contra de lo convenido en La Habana, como finalmente ocurrió.
Entre los argumentos que se utilizaron para persuadir a la gente de la inconveniencia de avalar lo pactado, se dijo que no había ninguna razón para conceder un trato privilegiado a quienes habían cometido crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, mientras miles de personas eran llevadas a cárceles ordinarias por pequeñas infracciones contra el patrimonio económico. Con este razonamiento se buscaba generar irritación en la opinión pública mostrando el acuerdo entre el Estado colombiano y las FARC-EP como una manifestación de debilidad comparable a la que se presentaría si a cada sujeto que comete un robo, una estafa, un homicidio o un acto de corrupción se le permitiera saldar su deuda con sanciones alternativas a la de prisión. El planteamiento buscaba explotar la indignación que existe en Colombia por los altos niveles de impunidad, mostrándoles a los ciudadanos lo que le podría esperar a un país que renunciara a la aplicación de sus leyes penales. En medio de esa polémica muchos, incluido el presidente Santos, terminaron por admitir una cierta incompatibilidad entre los conceptos de paz y justicia, lo que en el fondo legitimaba el discurso de quienes buscaban equiparar el proceso de paz con la ausencia de justicia.
Esa identificación de los crímenes cometidos por integrantes de las FARC-EP con los demás que ocurren en el país condujo a que se obviara la discusión sobre la naturaleza de los delitos políticos, los distintos niveles que ellos pueden alcanzar en cada contexto histórico y las formas en que resulta más razonable enfrentarlos. Dejar de lado ese debate nos impidió ver que la cuestión no era si se debía o no hacer justicia, sino qué clase de justicia era la que necesitaba aplicarse para conseguir la terminación de las violaciones masivas de derechos humanos, sancionar a sus responsables, lograr la reparación de las víctimas del conflicto, conocer la verdad sobre la manera en la que se desarrolló y, especialmente importante, individualizar sus principales causas e intervenir en ellas para evitar su perpetuación o resurgimiento. Esos son los propósitos de la llamada justicia transicional que, como su nombre lo indica, no es la negación de la justicia sino, por el contrario, una de sus varias manifestaciones.
La falta de diferenciación entre los crímenes ordinarios y los políticos, así como el estudio separado de las distintas maneras en las que estos últimos pueden manifestarse, tuvo como principal resultado la pérdida del plebiscito sobre la paz, pero también condujo a la división del país en torno al acuerdo con las FARC-EP y llevó al gobierno del presidente Duque a restarle importancia, a tratar de modificarlo y a optar por su parsimoniosa implementación. Al final de su mandato vemos una nueva consecuencia de esa confusión; bandas criminales organizadas alrededor de hechos punibles como el tráfico de drogas y la minería ilegal se fortalecieron durante los últimos cuatro años, no solo mediante el aumento de sus ganancias ilícitas, sino con el crecimiento del número de sus integrantes y una sensible afectación de la seguridad en aquellos territorios donde están más activos. Ahora, conscientes del poder e influencia ganados en los últimos años, ofrecen negociar el abandono de sus operaciones criminales, a cambio de beneficios como la no extradición y la aplicación de penas diferentes a la de prisión.
Me parece válido explorar alternativas encaminadas a desmantelar esas organizaciones criminales, que no sean la estricta aplicación de las normas penales actuales; pero parte de ese ejercicio debe consistir en reconocer que uno es el tratamiento que se puede conceder a quienes delinquen como consecuencia de un alzamiento en armas con fines políticos, y otro el que debe otorgarse a los autores de crímenes ordinarios. En las conversaciones de paz con las FARC-EP el Estado admitió que había unas causas del conflicto que debían ser corregidas para evitar su repetición, como el manejo de la tierra -incluido el problema de los pequeños cultivadores de coca- y el de la participación política. Ese trasfondo que había detrás del origen de esa guerrilla explica la negociación que condujo al acuerdo de paz y que, entre otras cosas, llevó a la creación de un sistema especial de justicia con imposición de sanciones diferenciales por los delitos cometidos más allá de los puramente políticos.
Las bandas criminales dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal no surgieron por divergencias de sus líderes o integrantes con la estructura social o política del Estado, sino como formas de obtener dinero al margen de la ley; si bien es verdad que poseen una gran capacidad de fuego, y tienen una considerable influencia en los territorios donde operan, sus actividades no permiten considerarlos como actores de un conflicto armado interno, sino como una amenaza a la seguridad ciudadana. Por eso no creo que deba plantearse la posibilidad de iniciar con ellos un proceso de paz como el que se adelantó con las FARC-EP o el que podría impulsarse con el ELN. Lo que sí resulta viable es explorar la manera en que podría darse su sometimiento a la justicia, lo cual puede incluir recortar la duración de las penas de prisión actualmente previstas para sus crímenes a cambio de cesar sus actividades al margen de la ley, de entregar los dineros percibidos por ellas y de colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de las infracciones penales cometidas.
Si los opositores a las negociaciones con las FARC-EP no hubieran recurrido a argumentos como el de difuminar la línea que separa los delitos ordinarios de los políticos, hoy no estaríamos en medio de este debate sobre si toda organización criminal, por el hecho de serlo, puede celebrar válidamente acuerdos de paz con los Estados para buscar la aplicación de una justicia transicional. Este es otro de los muchos efectos negativos que ha traído el manoseo al que ha sido sometido el proceso de paz en busca de réditos electorales.