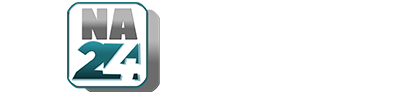Aunque la última ópera del cineasta colombiano Víctor Gaviria, La Mujer del Animal, es buen cine y ha cosechado elogios de la crítica mundial, ganó el Premio Coral a Mejor Director, y Mención Especial de Actuación Femenina, en el 38 Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba, 2016, no ha sido un éxito de asistencia en Colombia. Su taquilla en el país fue de 18.800 espectadores, mientras que rápidos y furiosos pasó de los tres millones y medio, en la misma temporada. Acaso sea aplicación del adagio bíblico: Nadie es profeta en su tierra. Aunque El Paseo IV, del director Dago García, superó el millón de espectadores.
Puede deberse a deficiencias en su distribución, porque algo va de los mecanismos publicitarios y de ventas de una multinacional a los locales, pero casi todo colombiano en la ciudad ha escuchado hablar de tal película, algo sabe de su contenido, tal vez de los elogios cosechados, pero no se anima a verla.
En el contexto parroquial de Medellín donde condecoran a pelafustanes que recitan retahílas de obscenidades, por ser “triunfadores” paisas, no han resaltado la labor artística del poeta y cineasta Víctor Gaviria, exitoso cinematográficamente y elogiado internacionalmente. No es triunfador en su tierra.
El registro periodístico del hecho cinematográfico La Mujer del Animal es trivial, se limitan los medios masivos al anuncio de la última realización del director Gaviria, y a encasillarla como un caso de violencia de género, o como otra película sobre violencia. Y no se quiere ver ni por las administraciones políticas, ni por la intelectualidad, en forma de crítica, ni por el ciudadano del común. Sus razones tendrán.
Pese a estar situada en el pasado, 1975, hace 42 años, es una historia que continúa en la actualidad. Es un presente que se quiere rechazar. Eso de una comunidad entera a manos de un truhan sigue pasando en la Medellín de hoy. Barrios enteros continúan bajo régimen de terror impuesto por un malandro y dos decenas de cómplices, la diferencia con la película es que el Animal, que tiene menos hombres, sí es bravo en la pelea, mientras que los actuales Libardos no atacan sino al indefenso; y que mientras el antagonista de la película hace y deshace por la indiferencia del Estado, los actuales lo hacen con su complacencia. Acaso por ello el hombre de a píe se niega a verla: pretende negar su sufrimiento, su indefensión frente a un puñado de rufianes que lo hacen víctima cotidianamente, sin que los que ostentan el poder en la ciudad protejan al ciudadano. Al contrario: se han puesto una y otra vez al lado del delincuente barrial hasta convertirlos en una extensión del poder político local, desde cuando la delincuencia municipal se transformó en grupos paramilitares en 1998 en Medellín, o como en el caso de la llamada “donbernabilidad”, que fue un pacto entre la alcaldía y el paramilitarismo enquistado en los barrios para controlar el orden público, a cambio de lo cual podían cometer cualesquier exacciones contra la población. Al pacto de donbernabilidad le sucedió otro pacto de la institucionalidad con la criminalidad, donde a cambio de disminuir las estadísticas de homicidios las bandas neoparamilitares recibieron dineros oficiales y patente para cometer otros delitos contra la ciudadanía, eso disparó las cifras de desapariciones forzadas, de extorciones, y de violaciones carnales. Tal vez la renuencia del común a ver este cine es porque termina por constatar su impotencia.
También se quiere negar un pasado doloroso: ser producto de una violencia. Los actuales moradores de las ciudades colombianas somos descendiente de desplazados, porque el mayor urbanista en Colombia ha sido la violencia. Pero huir del campo a un barrio marginado del país es saltar de la sartén al fuego.
Estas ciudades votan contra la paz y piden tierra arrasada, con la ilusión que la guerra queda muy lejos, en el campo, y que asolando el campo se destruye la constancia del ancestro campesino, y en su hoja de vida de citadinos quedará borrada la derrota que los arrojó a lo urbano. No disciernen que las ciudades quedan en mitad del campo, y que ese mal que desean para otros, los campesinos de quienes descienden, regresa por ese ámbito de exclusión que circunda a las ciudades, porque la víctima a fuerza de recibir tormento se trasforma en victimario, y que los mecanismos de reproducción de esos depredadores son muchos, como muestra el filme.
En la película la protagonista llora con cada golpiza, y como estas se repiten ella llora y llora, tanto que se vuelve molesto, así como se vuelve molesto ver al pobre por despojo mendigando en el semáforo, al indígena tirado en la acera, a los defensores de derechos humanos denunciando atropellos… no queremos saber de nuestras desdichas, esperamos que la felicidad nos llegue escondiendo la cabeza, o gritando: ¡Antioquia la verraquera!
Los gobernantes no quieren ver la producción en cuestión, ni quieren que se vea, porque muestra lo que ellos pretenden ocultar: la ciudad de las miserias y las tropelías, de las cuales ellos son cómplices, por las diversas alianzas con el malandraje, en las cuales soportan su poder político, y sus perversiones personales. Por eso un alcalde que cogobierna con los paramilitares se escandaliza porque aparecen unos afiches proclamando Pablo Escobar presidente, 15 años después de muerto el capo, y los manda retirar; otro que reparte secretarias entre delincuentes pide que se demuela un edificio porque recuerda a Pablo Escobar. Lo que pretenden es ocultar como el Cartel de Medellín detenta el poder político, sin su fundador.
Se ha tornado lugar común el decir de algunos académicos que ya tenemos suficientes novelas sobre la violencia, así como cine, canciones, poemas, teatro… invitan a pasar rápido la página. Cuando los fenómenos en cuestión no solo no cesan, sino que se repiten con mayor intensidad. Aunque también la academia terminó permeada por la mafia, existe también un no querer ver, una renuencia a pensar el conflicto y sus violencias, muchas veces porque la intensidad de los hechos desborda la capacidad de representación, por la impotencia personal ante ello, y porque de tanto golpe recibido la nación ha terminado por militar en la desesperanza. No consigue vislumbrar la salida para el callejón de la violencia, y mejor mira para otro lado, para Rápidos y furiosos, o para El Paseo.
Pero aquello que se rechaza de la representación simbólica, cultura, regresa por la vía de lo real, de la muerte. Al rechazar el arte que nos permite mirarnos le abrimos la puerta al terror, a más terror.