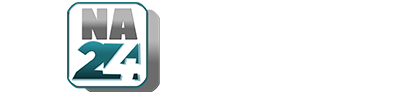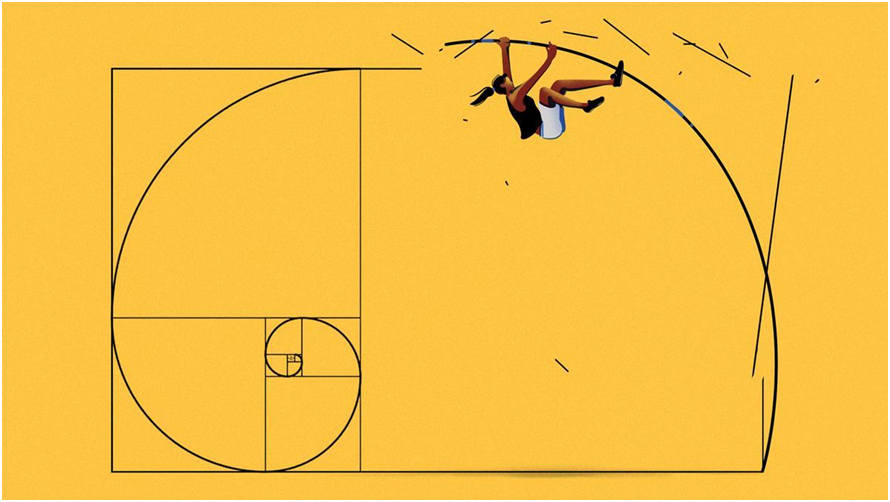
El scroll infinito y la velocidad del consumo capitalista han acelerado la indivualización de nuestra vida y han convertido los momentos de sosiego en un bien de lujo
Vivimos en una sociedad hiper: Hiperconectada, hiperdiagnosticada, hipermedicada, hipersexualizada, hiperinformada, hipercapitalizada, hiperestresada, (y así hasta el infinito). Vivimos acelerados, sometidos por las necesidades que nosotros mismos vamos generando. Somos el coyote detrás del correcaminos. Una suerte de idea inacabada, un propósito que no se cumple. Nuestra sociedad es la viva imagen de la insatisfacción. La frustración por una vida que nos consume y nos obliga a hacernos preguntas con el propósito de llenar ese vacío que nos une como sociedad.
El scroll infinito que habitamos sacia transitoriamente nuestra codicia, apaciguando con cada nuevo estímulo el ansia de búsqueda infinita, rasgo distintivo de las colectividades de nuestros días. Sin embargo, como cualquier adicción, no hace más que alimentar y dar forma a ese espacio perenne que transita entre malestar y malestar. Uno de los progresos que internet nos ha traído con el salto tecnológico es la primacía a la cantidad, el filtro se ha desdibujado y las esperas se hacen cada vez lugares menos amables, y es por eso que permanecemos en constante movimiento, una huida perpetua hacia adelante.
Huimos para perpetuarnos. Nos organizamos para sobrevivir. Para nuestro cerebro la tarea más importante es garantizar nuestra supervivencia. Al enfrentarnos a un peligro, las personas segregamos automáticamente hormonas para aumentar la resistencia y escapar. El cerebro y el cuerpo están programados para correr hacia un lugar seguro, donde se pueda restaurar la seguridad y las hormonas del estrés puedan descansar. Así es que, cuando los niveles de las hormonas del estrés permanecen elevadas, se estimula el miedo, la rabia y la enfermedad de forma continua.
Decía el escritor David Foster Wallace que “en la cultura de la información y del internet, todo es tan rápido que no alimentamos la parte de nosotros mismos a la que le gusta el silencio” y que “hay un miedo que surge sobre el tener que estar solo y tener que estar callado en silencio, como si no quisiéramos que las cosas estén en silencio nunca más”. El silencio y la atención se nos presentan así como dos de los pilares fundamentales de nuestra identidad socio-cultural.
La velocidad del silencio, en esta nuestra sociedad hiper, no deja de ser vista como un sinónimo de fracaso, de que algo no va bien. Nada más lejos de la realidad. Nuestra sociedad penaliza el sigilo y lo iguala a un no saber, un no existir, en el que la duda como fuente de aprendizaje desaparece como posibilidad. La comunicación actual nos empuja a saber de todo un poco, a opinar sobre esto y sobre aquello y a manifestar así nuestro criterio ante cualquier estímulo llegado del exterior, sea de la índole que sea, con tal de no enfrentarnos al silencio de los demás, y lo que es peor, al nuestro propio.
Si lo examinamos con detenimiento, las redes sociales y, por consiguiente, la velocidad de la comunicación tecnológica son el enemigo número uno del silencio. Entre un tuit y una story no existen ni la pausa ni el silencio, pero tampoco existimos nosotros si no habitamos esa red de redes que nos aísla, aunque pretendamos que nos conecte.
En la sociedad actual los límites de la individualidad son cada vez más difusos. La digitalización de las relaciones, el declive del contacto físico, la supremacía de la imagen respecto a la palabra o la importancia de las satisfacciones materiales e inmediatas, prescinden de la espera, la seducción y el conocimiento pausado de los demás.
Dice la psicóloga Teresa Sánchez que el resultado al que conduce la secuencia que vivimos es cada vez más frecuente trastorno límite de personalidad, muy característico y definitorio de los tiempos posmodernos (Claves psicológicas de la actualidad informativa y social. Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, 2001). Vivir al límite, en el filo de lo real produce un sentimiento crónico de vacío y de soledad insaciables. En la era del vacío, el sujeto límite (en jerga clínica conocido como TLP o Trastorno Límite de la Personalidad) se configura en base a una subjetividad inestable e indefinida, organizada en torno a una ausencia de límites.
Vivir al límite, en el filo de lo real produce un sentimiento crónico de vacío y de soledad insaciables
Hay quien considera este malestar la “dolencia de nuestro tiempo”. Quien lo soporta parece no encajar en ninguna parte, ya sea por criterios de descarte o por la exclusión ante el quebrantamiento de normas sociales. Si los profesionales de la salud mental aplicamos la prudencia y el rigor clínico de nuestro código deontológico, y de inicio despatologizamos el malestar, de ahora en adelante podemos hablar de rasgo y no de trastorno.
Este rasgo definitorio posee una clínica sumamente complejo. Según los psiquiatras Fernando Colina y Laura Martín en su “Manual de psicopatología” (La Revolución Delirante, 2020) la definición de la clínica que envuelve a estos sujetos recorre un limbo entre la manipulación y el conflicto o la inestabilidad y una fragilidad emocional extrema que dan pie al florecimiento de una clínica consecuente apartándolos de las condiciones básicas del deseo.
La pérdida de los vínculos personales
La fugacidad de lo experiencial afecta a los vínculos emocionales entre las personas, a los llamados vínculos de apego: nadie se aferra sustancialmente a casi nada, ni a las cosas ni a las personas. Es así como el filoneísmo se nos presenta como una adicción posmoderna: la necesidad autoimpuesta de cambios esenciales en nuestra vida en breves espacios de tiempo. Esa necesidad ansiosa de cambio no es fruto de una decisión racional, sino del marketing de consumo capitalista, de la cultura del desecho, del desapego y de la superfluidad del instrumento capitalista. La velocidad de la vida nos individualiza, segrega la fuerza de lo colectivo y nos hace vulnerables como especie. Una manifestación de la patología bulímica del consumo que circunda nuestra era.
Lo hiper nos transforma en transeúntes del tiempo, instalados en una suerte de imperio de lo efímero, donde la conciencia se encuentra sometida a lo superficial, como cuenta Lipovetskyen su libro “El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas.”
Habita una pulsión de muerte en esta nuestra sociedad Hiper. Afirma el psiquiatra Fernando Colina en “Deseo sobre deseo” (Enclave de libros, 2022) que si, como decía Freud en “Más allá del principio del placer” la meta de toda vida es la muerte, la renuncia a lo orgánico, la aparición de lo mecánico y artificioso, culpable de nuestros malestares, no sería más que el triunfo rotundo de una pulsión destructiva.
Existe un lagarto de apariencia similar a la iguana, de temperamento nervioso y acelerado, con una notable habilidad para caminar sobre la superficie del agua cuando afronta situaciones de peligro, desplegando unos lóbulos dérmicos que funcionan como aletas. Cuando reduce la velocidad, se hunde y tiene que nadar del modo normal al de cualquier otro lagarto. En este sentido, no es difícil observar una analogía entre la concepción del tiempo de la cultura occidental y la velocidad del lagarto. En occidente el tiempo es lineal, una flecha que une los puntos A y B, al contrario ocurre en Oriente en donde el tiempo es percibido como algo cíclico, algo que viene y va al mismo tiempo y se renueva constantemente como el aire que respiramos.
La conexión se refleja en el ritmo urgente de la vida capitalista en la que nos vemos inmersos. En cierto modo, existimos para servir al capital. Cuanto más tiempo dedicamos a producir más improductivos nos volvemos, tendemos a cometer más errores y lo que es peor, somos más infelices. A parte de las dolencias y patologías producidas por el estrés y ansiedad del sistema.
La palabra japonesa Karoshi significa muerte por exceso de trabajo y consiste en aumentar las horas de trabajo y productividad “mientras el cuerpo aguante”. En el año 2001 en Japón se llegó a una cifra récord: 143 víctimas de la karoshi. El exceso de trabajo es un riesgo para la salud ya que deja menos tiempo y energía para el ejercicio y nos hace más proclives a beber alcohol o alimentarnos de una manera cómoda pero inadecuada. No es coincidencia que algunas de las naciones más rápidas sean también a menudo las que tengan unos índices de obesidad más altos. Muchas personas, a fin de mantenerse al ritmo marcado por la producción aumentan el consumo de estimulantes como el café o la cocaína, así como las anfetaminas, todas ellas sustancias más adictivas que la heroína y que pueden provocar depresión, agitación y conductas violentas.
Dice el periodista Carlo Honoré en su libro “Elogio de la lentitud” que se hace inevitable que una vida acelerada se convierta en superficial. Cuando nos apresuramos, rozamos la superficie y no logramos establecer verdadero contacto con el mundo o las demás personas. A este respecto, el exceso y la autoexigencia han sido clave en algunos de los mayores desastres de la era moderna: Chernobyl, Exxon Valdez, la isla de las Tres Millas, Desastre de Bophal o el accidente del transbordador espacial Challenger.
La lentitud no está a la altura de todos bolsillos
La lentitud también puede servirse en el menú del privilegio. Una carta no accesible para todos los bolsillos. Leí hace unos días una reflexión que focalizaba, no solo a internet en general, sino a Google Maps en particular como una de las mayores fuentes de una constante e inquebrantable insatisfacción. Elegir la ruta más rápida, propiciada por las exigencias y presiones de la empresa explotadora del capital, nos hace transitar por la vida acelerada. Impidiéndonos así la posibilidad de transitar por la novedad que nos aporta el error, no tan acelerado y accesible.
La sociedad Hiper premia lo rápido y lo rentable, acarreando importantes consecuencias psicológicas en la sociedad, como un síndrome de hiperactividad apuntando directamente a un consecuente déficit de atención, ante la imposibilidad de responder a tantos estímulos simultáneamente. Tras esto puede aparecer el hastío y las dificultades cognitivas y anímicas, caldo de cultivo de estados de ansiedad o patologías vinculadas al estado de ánimo.
Como consecuencia de esta hiperactivación, según el autor A. Finkielkraut (“La humanidad perdida”) corremos el riesgo de perpetuar la adolescencia de nuestra sociedad, ávida de novedades permanentes, de expansión y en busca de su propia identidad. Esta nueva sociedad adultescente, será víctima así de una intolerancia al aburrimiento y por consecuente presa de nuevos ansiolíticos, estimulantes y sedantes, que amortigüen el vacío.
Ante esta vida acelerada debemos abrazar la idea de fracaso. Cuando hay una identificación muy fuerte entre nosotros y nuestro trabajo corremos el riesgo de que nuestra identidad se tambalee si peligra nuestro trabajo. La mercantilización del bienestar suele estar patrocinada, igual que lo está el ocio y la felicidad en la industria del entretenimiento, ya un campo fértil para entidades financieras, líderes del sistema capitalista más perverso. “Inténtalo otra vez, fracasa mejor” dijo Samuel Becket. Estar mal no es necesariamente sinónimo de fracaso. El mutismo no ha de ser una decepción, sino una opción. Sin embargo, el aburrimiento sí es una prueba viva de la soledad, un primer peldaño hacia la angustia de lo límite. Finalmente, el silencio, la espera y el saber aburrirse son condiciones indispensables para sostenernos en el mundo del deseo de la sociedad hiper.