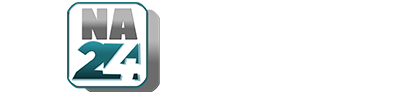El fracking, o fracturación hidráulica, es un método utilizado para extraer petróleo y gas natural de depósitos no convencionales que se encuentran dispersos dentro de formaciones rocosas subterráneas. Este proceso comenzó a aplicarse a gran escala y de manera rápida en Estados Unidos a partir de 2005, coincidiendo con el pico de producción de petróleo bruto, con el objetivo de incrementar la producción total y generar nuevas fuentes de beneficios (Turiel, 2022). De hecho, en Estados Unidos, el fracking consiguió aumentar en un 88% la producción nacional de crudo entre 2008 y 2016, lo que potenció su autonomía energética y lo convirtió en el mayor productor mundial de hidrocarburos, situándolo en una posición estratégica ventajosa en la geopolítica global (Vindel, 2023).
Es importante recordar que el capitalismo contemporáneo depende fundamentalmente de la producción, uso y consumo de hidrocarburos, que lubrican literalmente los engranajes de la maquinaria que sostiene el sistema. Por lo tanto, el fracking implica la extracción intensiva, profunda y lucrativa de yacimientos de combustibles fósiles que anteriormente no se habían explotado por diversas razones, asegurando que ningún recurso potencialmente rentable quede sin aprovechar. En otras palabras, el objetivo detrás del fracking es succionar al máximo los recursos atrapados en los yacimientos hasta agotarlos, asegurando que cada oportunidad de rentabilidad se aproveche plenamente.
Técnicamente, el fracking consiste en inyectar a alta presión una mezcla de agua, arena y productos químicos en el subsuelo para crear pequeñas fisuras o fracturas controladas en la roca. Esto permite que el petróleo o el gas atrapados en los depósitos dispersos fluyan y converjan hacia un pozo desde donde pueden ser extraídos. El proceso consta de las fases de perforación y canalización de pozos, inyección de fluidos de fracturación, extracción, producción y refinado final de los hidrocarburos extraídos para su uso óptimo.
Pero, aunque el fracking ha permitido acceder a vastas reservas de combustibles fósiles previamente inaccesibles, incrementando notablemente su producción, también ha generado numerosos problemas debido a sus significativos impactos socioambientales. Los principales efectos nocivos incluyen la contaminación de fuentes de agua potable, el uso intensivo de agua, el riesgo de terremotos inducidos, la liberación de metano (un potente gas de efecto invernadero), los riesgos para la seguridad laboral, así como los impactos en la salud humana, la degradación del paisaje y la fragmentación de hábitats. En el fondo, el fracking se trata de un dispositivo pensado para alargar irresponsablemente la insostenible “forma de vida imperial” (Brand y Wisse, 2020) basada en los combustibles fósiles, que lo único que hace es agudizar la extralimitación y devastación creadas por dicha forma de vida.
Ya se sabe que el capitalismo no desperdicia ningún recurso potencialmente rentable. Y si para ello debe fracturar, fisurar y romper, lo hace sin contemplaciones ni miramientos. Cuando el horizonte ya no es de abundancia sino de escasez, la lógica capitalista en su encarnación neoliberal exige reexplotar y revalorizar lo escaso. La estabilidad del sistema depende, en última instancia, de continuar adelante, caiga quien caiga, aunque finalmente esta forma de funcionar conduzca a la autodestrucción.
La economía del enriquecimiento
Tomando como referencia la mencionada práctica extractiva, y trasladándola metafóricamente al campo cultural en un contexto de colapso ecosocial, sugerimos la introducción del concepto de fracking cultural. Este debe ser considerado a la luz de la actual y enloquecida aceleración neoliberal, según la cual todo es mercantilizable porque el capitalismo ha alcanzado sus límites estructurales y necesita volver a explorar lo conocido para reexprimirlo y reexplotarlo.
Pero antes de desarrollar nuestro concepto de fracking cultural, debemos señalar que este se inspira en la llamada economía del enriquecimiento, a la que aluden los sociólogos franceses Luc Boltanski y Arnaud Esquerre (2022). La economía del enriquecimiento se centra en añadir valor a bienes preexistentes, especialmente mediante su asociación a historias o relatos, en lugar de producir cosas nuevas, obteniendo nuevos beneficios de ellos. Dicho enfoque económico ha cobrado relevancia desde el último cuarto del siglo XX, modificando la creación de riqueza en Europa Occidental, afectada por la desindustrialización. Su ámbito de actuación, en su mayor parte vinculado al ámbito del patrimonio cultural, ha sido el definido por las artes plásticas, la cultura, el comercio de objetos antiguos, la puesta en marcha de fundaciones y museos, la industria del lujo o el turismo. Lo que estos sectores culturales tienen en común es la explotación de un yacimiento que no es otro que el pasado.
No en vano David Lowenthal, en su célebre libro El pasado es un país extraño (1998), demuestra que nuestra comprensión y relación con el pasado están inevitablemente mediadas por nuestra propia época y circunstancias presentes. Lowenthal argumenta que la memoria, la nostalgia y las representaciones del pasado son selectivas y subjetivas, influenciadas por agendas políticas, sociales y culturales contemporáneas. Estas representaciones no solo moldean nuestra comprensión de un pasado cada vez más distante debido a los efectos de la modernidad, sino que también se utilizan para legitimar ideologías y poderes en el presente. En otras palabras, el pasado no es estático ni objetivo, sino que se reinterpreta y reconstruye constantemente a medida que cambian nuestras perspectivas y necesidades actuales. Si estas necesidades incluyen convertir el pasado en una cuenca de recursos a explotar, entonces se comprende mucho mejor la lógica de la economía del enriquecimiento.
Esta economía, de hecho, afecta también a cosas que pueden haber sido tratadas durante mucho tiempo como residuos, ignoradas, olvidadas en desvanes, abandonadas o enterradas, y que son redescubiertas como nueva fuente de beneficios. Este enriquecimiento en segunda instancia del pasado se basa en una nueva explotación del pasado, llamada «innovación patrimonial», destinada prioritariamente a los ricos, o a los sectores a los que se intenta convencer de que lo son, como las clases medias aspiracionales, y constituye también, para los ricos que comercian con ella, una fuente de enriquecimiento complementaria. Los bienes revalorizados en esta economía – fueran o no explotados con anterioridad – no suelen responder a necesidades prácticas objetivas, sino que adquieren importancia a través de la lógica de la colección, que bajo la pretensión de un consumo ostentoso justifica el acceso especial a bienes y experiencias “únicas”, capaces a su vez de conferir distinción social, prestigio y visibilidad mediática.
El fracking cultural
A partir del referido concepto de enriquecimiento como una suerte de reencantamiento mercantil del patrimonio cultural, el fracking cultural podría entenderse como la explotación intensiva y a menudo invasiva de bienes culturales, históricos y patrimoniales (incluidos los bienes naturales) ya existentes o previamente explotados, para así acceder a nuevos nichos de recursos (combustible cultural) que puedan ser debidamente fracturados, extraídos y refinados, proporcionando nuevas fuentes de beneficio económico y reconocimiento social. De forma similar a lo que sucede cuando el fracking extrae recursos naturales para las industrias de combustibles fósiles, el fracking cultural implica utilizar métodos y estrategias para extraer mucho más valor de nichos culturales y patrimonios que, de otra manera, y a la luz de la lógica del capital, podrían quedar infrautilizados o abandonados sin ser explotados.
Bajo el capitalismo del colapso (Hernàndez, 2022), el fracking cultural también implica concebir a la cultura, en tanto producción y simbólica de significados y campo de relaciones conflictivas, como un recurso catabólico, es decir como un recurso resultante de la propia deriva autodestructiva del capitalismo contemporáneo (Collins, 2018). Esto supone ir más allá de parasitar, explotar y esquilmar mercantilmente el campo cultural o del patrimonio cultural entendidos como esferas autónomas de la sociedad moderna, mediante las conocidas dinámicas capitalistas de acumulación por desposesión, convencionalmente vehiculadas por las industrias culturales. Lo que sucede con el fracking cultural es que, al fisurar y fracturar los bienes culturales para facturarlos al servicio del apuntalamiento provisional de un capitalismo que se alimenta de su propia decadencia (capitalismo catabólico), se opera indirectamente al servicio del exterminismo potencial de un capital crepuscular que, al declarar como prescindibles, sobrantes, excedentes o inferiores a grandes masas de población (Hernàndez, 2024), puede igualmente excluir sus culturas, entendidas como modos de vida.
Efectivamente, no todo es rentable en términos capitalistas en los yacimientos culturales, tan solo aquellos elementos concebidos como activos, capaces de otorgar valor de cambio y un aura mercantilizable (capitalismo cultural). No solo se trata de reexplotar predatoriamente determinadas bolsas de “combustible” cultural, sino que, como sucede con los depósitos de hidrocarburos cuya explotación no resulta productiva, se pueden excluir, marginar e ignorar aquellas culturas catalogadas como “improductivas”, a modo de “excedentes”, “pasivos” o “vertederos” culturales. Y no solo en el Sur global. De manera implícita, el fracking cultural capitalista atenta contra la capacidad humana de generar y sostener cultura de manera genuina y significativa. Pues el refinado, tras la perforación y la extracción que se opera en el fracking cultural, implica a la postre la esterilización misma de la cultura.
En cuanto al fracking cultural en sentido explícito, se entiende mejor si lo abordamos desde la perspectiva de la denominada “cultura fósil”, que ha alimentado la modernidad termoindustrial. Según Jaime Vindel (2023), en las interacciones que se producen entre la matriz energética y la organización transversal de la cultura en las sociedades globalizadas, podemos definir la cultura fósil como una (infra)estructura libidinal de la vida social, que a juicio del autor permite y condiciona tanto el despliegue de una determinada institucionalidad cultural, como la aparición de imaginarios del bienestar fuertemente dependientes de los combustibles fósiles.
Para Vindel, el despliegue de la modernidad fósil entrañó una dimensión específicamente estética y cultural que no se puede reducir a los aspectos metabólicos y sociopolíticos que condicionaron el nuevo modo de producción. Pues la cultura fósil también consistió en la socialización de una serie de imaginarios que, modulados a lo largo de los dos últimos siglos, han naturalizado una percepción energética del universo y de las relaciones humanas. Todo ello fraguado en paralelo al desarrollo histórico de una dinámica climática potencialmente catastrófica para el decurso de la humanidad. Para Vindel (2023): “La energía fósil es el verdadero inconsciente histórico de nuestra civilización, el bajo continuo que condiciona de manera sutil cómo percibimos el mundo, los imaginarios que compartimos y las expectativas mayoritarias de bienestar.” Hasta el punto de que, como reconoce el autor, el propio arte fue cooptado por una industria cultural, que lo convertía en un producto adicional del consumo de masas. De este modo, el arte se transformaba así en un combustible más de la civilización industrial y sus imaginarios sociales (Vindel, 2023).
A partir de aquí, se podría apuntar que las industrias culturales convencionales, desarrolladas a partir de la segunda mitad del siglo XX, equivaldrían a las industrias extractivas de hidrocarburos, tan definitorias de la alta modernidad, ligada a un horizonte de expansión y abundancia, hasta el punto de que cronológicamente ambas coinciden en sus inicios y posterior expansión. En sintonía con ello, el fracking cultural equivaldría al fracking energético propio de la baja modernidad, vinculada a un horizonte de escasez y colapso, que se intensifica a partir de la primera década del siglo XXI. Todo ello teniendo en cuenta que la abundancia y la escasez son siempre relaciones socioambientales.
En el caso de la cultura vinculada al pasado (patrimonio cultural), que es donde se centra el fracking cultural, esta ya había servido convencionalmente para impulsar la industria cultural centrada en el turismo, los museos, los centros arqueológicos, la cultura popular, las antigüedades, la fiestas, las artesanías, las tradiciones, los monumentos, la memoria, la nostalgia, los paisajes. No en vano, el propio campo del patrimonio cultural que se constituye entre finales del siglo XIX y finales del siglo XX puede concebirse bajo la metáfora del “zombi o muerto viviente” (Hernàndez, 2009), que describe como algo muerto en el pasado que el presente vuelve a la vida de una manera artificial, creándole un escenario nuevo, propio, insertándolo en un relato moderno, encajándolo en un papel legitimador y neutro para el cual no había sido creado. El patrimonio cultural se comporta como un zombi, que puede gozar de mejor o peor salud, pero cuya energía es producto de una vida insuflada desde el presente por parte de unas instancias vivas a las que, por varios motivos, interesa rescatar fragmentos del pasado. Se trata de una vida conectada a la máquina de las urgencias del presente, una máquina moderna que con diversos dispositivos administrativos, económicos y técnicos extrae del zombi patrimonial ricos fluidos en forma de legitimación político-identitaria y mercancía potencialmente explotable, pero al que por otro lado se le deben inyectar fluidos vitales, burocrática y racionalmente administrados, para mantener al zombi con aliento. De manera bastante significativa, tal extraña hibridación de cultura muerta y política cultural (vivificación cultural) es aquello que convierte en más atractivo al patrimonio cultural, y aquello que le confiere su atractivo y fortaleza.
A partir de la muy rentable condición zombi del patrimonio cultural para la industria cultural (extractiva y con capacidad de homologación universal), el fracking cultural implica una nueva explotación intensiva de los bienes culturales patrimonializados para obtener beneficios económicos o políticos inmediatos, a modo de enriquecimiento en segunda instancia. Similar al fracking en la industria energética, que extrae recursos subterráneos con técnicas agresivas, el fracking cultural busca mercantilizar expeditivamente cuencas culturales que se juzgan como no del todo aprovechadas, sin considerar sus implicaciones a largo plazo. Esta práctica de perforación simbólica no solo reduce la cultura (patrimonializada y patrimonializable) a una mercancía de usar y tirar, sino que también distorsiona, simplifica o banaliza sus connotaciones antropológicas más profundas.
Los impactos del fracking cultural
El impacto del fracking cultural se asemeja al de una bomba de racimo social. Esta práctica abusiva tiene efectos perniciosos que van desde la erosión de la autonomía cultural de las comunidades y la pérdida de su capacidad para definir y proteger sus propias identidades culturales, hasta la imposición de narrativas dominantes o estereotipadas. Estos efectos conllevan una pérdida del sentido de pertenencia y de valoración de las tradiciones locales y las expresiones culturales singulares.
En el mercado turístico, el fracking cultural implica la explotación intensiva de la cultura local, tradiciones, festividades, festivales y sitios históricos para atraer turistas a toda costa, a pesar de los evidentes daños medioambientales que ello genera. Esta práctica incluye la comercialización de fiestas y costumbres populares, a menudo desvirtuando su significado original. También conlleva el desarrollo de infraestructuras turísticas, como la construcción de hoteles, restaurantes y atracciones, que frecuentemente no respetan la estética, la singularidad ni la sostenibilidad del entorno cultural. Además, se produce una proliferación de viviendas turísticas, muchas de ellas ilegales, ligadas a la especulación inmobiliaria urbana. A esto se suma un marketing intensivo y agresivo, o la ampliación de determinadas infraestructuras como puertos, aeropuertos o estaciones de tren, para promover determinados destinos culturales, lo que aumenta desmesurada e insosteniblemente el número de visitantes y genera brutales daños ecológicos. Esto suele llevar, paradójicamente, a la saturación y degradación del patrimonio cultural y sus entornos urbanos y paisajísticos, habitualmente protegidos con declaraciones oficiales de salvaguarda por parte de los Estados o la UNESCO. Una de las consecuencias de todo ello puede ser el surgimiento de una fuerte conflictividad social, como demuestra la reciente oleada de protestas ciudadanas contra los excesos del turismo de masas.
En el sector del lujo, el fracking cultural se manifiesta a través de la apropiación, resignificación y facturación de elementos culturales distintivos de una comunidad para ser convertidos en productos exclusivos y distintivos. Tal sería el caso de la utilización – previa expropiación – de motivos, técnicas artesanales y símbolos culturales para su uso comercial en ropa, joyería y accesorios de alta gama, a menudo sin respeto o compensación justa para las comunidades de origen. O el mundo de las llamadas “experiencias exclusivas” para clientes adinerados, como visitas privadas a sitios patrimoniales o la recreación de tradiciones “indígenas” (danzas, rituales, folklore) que excluyen a la población local y a turistas menos pudientes. Asimismo, cabe citar la venta de artefactos culturales artesanales como objetos de lujo, descontextualizándolos de su significado original y aumentando su valor únicamente por su exclusividad.
En el contexto de la gentrificación y la mercantilización del patrimonio cultural, el fracking cultural también puede observarse en la rehabilitación y reconversión estandarizada de los centros históricos, no solo urbanos. Bajo esta dinámica, indisociable del incremento del valor inmobiliario de las propiedades en áreas históricas, muchos edificios históricos son convertidos en hoteles boutique, restaurantes exclusivos y tiendas selectas, desplazando a los residentes originales y alterando profundamente el tejido social y cultural de los barrios. Estos residentes ya no pueden permitirse vivir en sus vecindarios debido al aumento de los costos de vida y la presión del mercado inmobiliario, que favorece a los clientes y negocios más adinerados.
El efecto de esta onda expansiva puede llegar a barrios y espacios de extrarradio bien comunicados con el centro, reproduciendo el saqueo legal de los territorios, permitido por las legislaciones emanadas del régimen neoliberal hegemónico. Estos desplazamientos no solo desarraigan a las personas de sus hogares, sino que también desintegran la estructura social y cultural de la comunidad, que suele estar en la base de las culturas populares locales y sus entramados asociativos, movidos por la lógica de la solidaridad, el apoyo mutuo y la economía del don.
Por otra parte, al explotar y «pulir» elementos culturales para hacerlos más atractivos a los turistas y consumidores (el «refinado» del fracking cultural), se pierde la singularidad y diversidad cultural, convirtiendo las ciudades o pueblos históricos en un cruce perverso entre parques temáticos culturales y centros comerciales dedicados al consumo del pasado. Hasta el punto de que los patrimonios culturales afectados por el fracking cultural se acaban transformando en una especie de franquicias de la industria cultural de la “autenticidad”.
Los impactos del fracking cultural, con la consiguiente pérdida de significado, autenticidad y profundidad cultural, la erosión de la transmisión intergeneracional comunitaria, la reapropiación, simplificación y comercialización de saberes populares, y la sensación de inseguridad y desprotección de las identidades culturales subalternas, están relacionados con lo que Jorge Dioni (2023) define como el “malestar de las ciudades”. Pues cuando la ciudad se convierte en un producto en sí mismo, las dinámicas económicas y urbanísticas predatorias del neoliberalismo actual amenazan la diversidad y la riqueza cultural urbana. Y lo hacen con una siniestra y destructiva combinación de privatización, competitividad, financiarización, turistificación, gentrificación, rentismo y desarrollismo. La homogeneización cultural resultante, impulsada por los proyectos especulativos de grandes inversores que apuestan por la especulación financiera con la ciudad, debilita notablemente las culturas locales, la participación ciudadana y la cohesión social.
Entonces, todo encaja dentro de la cultura fósil: el fracking energético, que permite continuar con la delirante rueda del crecimiento y desarrollo ecocida, propicia el fracking cultural como una nueva frontera de la acumulación por desposesión. Esto representa una gran oleada capitalista de cercamientos culturales que refuerzan provisionalmente la hegemonía de un sistema en decadencia. Si el patrimonio cultural, por su propia definición, implica una selección basada en el valor especial de ciertos bienes culturales, el fracking cultural capitalista encuentra en él un archipiélago de filones potencialmente más rentables, permitiendo que los engranajes de la industria cultural más despersonalizada sigan funcionando a pleno rendimiento. De este modo, el patrimonio cultural, pese a su aura de moderna religión civil, resulta expeditivamente vaciado por dentro, espectacularizado, banalizado y vandalizado. Si ya era un zombi, el capitalismo caníbal pretende convertirlo en una inanimada máquina expendedora.
En relación con ello, el fracking cultural presenta otro aspecto crucial a destacar, similar al conocido como “capitalismo de plataforma” o “tecno feudalismo”, que produce capital con el trabajo gratuito de los usuarios digitales, quienes aportan voluntariamente sus datos personales (Varoufakis, 2024). De mismo similar, las comunidades, depositarias últimas de los patrimonios culturales de ciudades, pueblos y territorios, al celebrar sus fiestas y rituales, al difundir y poner en valor su cultura a través de instituciones públicas, o al presumir de ella en sus redes sociales, están posibilitando que las formaciones predatorias del turismo neoliberal (grandes fondos de inversión, agencias inmobiliarias transnacionales, plataformas intermediarias diversas, multinacionales del entretenimiento, empresas del sector del lujo) vean rentable invertir en explorar, perforar, extraer y refinar los yacimientos de patrimonio cultural que se les abren, sin importarles gran cosa los impactos sobre este.
Sucede, además, un fenómeno similar al que describe Remedios Zafra (2017) en el ámbito del trabajo cultural a propósito del “entusiasmo”. Muchos trabajadores y trabajadoras entran en este sector llenos de entusiasmo, ilusión, vocación y energía, pero pronto se ven afectados por la precariedad, el agotamiento y la desilusión. Su vocación y entusiasmo son instrumentalizados por un sistema, el del capitalismo cultural, que favorece la ansiedad, el conflicto y la dependencia, en beneficio de la hiperproducción y la velocidad competitivas.
De igual forma, el entusiasmo, entendido como exaltación, energía, orgullo identitario, motivación y actitud positiva, puede impulsar la defensa, promoción y conservación del patrimonio cultural a nivel colectivo e institucional. Esto es especialmente relevante para las culturas populares, los centros históricos y los museos. Sin embargo, este mismo entusiasmo puede ser instrumentalizado negativamente por el fracking cultural, causando más perjuicios que beneficios y provocando daños irreparables a las culturas locales.
El fracking cultural, como señalaron Boltanski y Esquerre (2022) en relación con la economía del enriquecimiento, se ha centrado inicialmente en el Occidente rico, especialmente en Europa. Sin embargo, ya se observan signos de su expansión en el Sur Global, donde existen patrimonios culturales significativos y «cuencas culturales» potencialmente explotables, incluso en áreas muy degradadas. De hecho, en línea con el capitalismo catabólico, que se aprovecha de la autodestrucción del sistema, la degradación social y cultural puede convertirse en un atractivo turístico peculiar en las regiones afectadas.
Nada parece escapar, por tanto, al hambre voraz del fracking cultural, siempre en busca de nuevos depósitos de valor mercantilizable. Sin embargo, el fragor y la violencia de esta situación podrían, paradójicamente, ofrecer una oportunidad para un combustible especial que se ha ido formando progresivamente en numerosos intersticios culturales comunales. Este combustible humilde y alternativo, compuesto de resistencia, resiliencia y pulsiones emancipatorias, genera esperanza, ya que tiene el potencial de emerger con fuerza a la superficie. Un combustible diferente, pues no está hecho para quemarse, sino para quemar.
Bibliografía
Boltanski, L y Esquerre, A (2022): Enriquecimiento. Una crítica de la mercancía, Barcelona, Anagrama.
Brand, U y Wissen, M (2020): Modo de vida imperial. Sobre la explotación del hombre y de la naturaleza en el capitalismo global, Ciudad de México, Friedrich Ebert Stiftung.
Collins, C (2018): “Catabolismo: el futuro aterrador del capitalismo”, CounterPunch, 1 noviembre 2018.
Dioni, J (2023): El malestar en las cuidades, Barcelona, Arpa.
Hernàndez, G.M (2009): “Un zombi de la modernidad: el patrimonio cultural y sus límites”, La Torre del Virrey, 5, pp.27-38.
Hernàndez, G.M (2022): “El capitalismo del colapso”, https://www.elsaltodiario.com/medioambiente/capitalismo-colapso.
Hernàndez, G.M (2024): “La desactivación exterminista del ‘excedentariado’”, https://rebelion.org/la-desactivacion-exterminista-del-excedentario/.
Lowenthal, D (1998): El pasado es un país extraño, Madrid, Akal.
Turiel, A (2022): Sense energia. Breu guia per al Gran Descens, Madrid, Alfabeto Editorial.
Varoufakis, Y (2024): Tecnofeudalismo. El sigiloso sucesor del capitalismo, Barcelona, Deusto.
Vindel, J (2023): Cultura fósil Arte, cultura y política entre la Revolución industrial y el calentamiento global, Madrid, Akal.
Zafra, R (2017): El entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital, Barcelona, Anagrama.