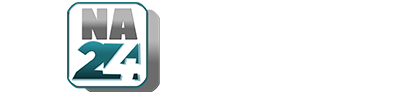A La Habana, en el corazón, como una mujer tierna, madura y desafiante, nada la pudo ni la podrá vencer en la memoria.
Cuando aquel día vi La Habana por primera vez, sentí que había arribado a una verdadera ciudad… Tenía por delante el mar más hermoso que yo había visto en mi vida, reventando contra los muros coloniales levantados por miles de esclavos negros traídos de África por los colonizadores españoles en el siglo XVI. Era una urbe amurallada con faro, castillos y truenos
de cañones a las nueve de la noche, sonando como si sus disparos estuvieran dirigidos contra los piratas ingleses que venían a asolarla. Por sus calles y grandes avenidas, avanzaban sin trancones los buses, llamados guaguas, a los cuales no se había tragado el salitre de un mar que parecía pasar con sus olas por encima de la isla, dejando por todas partes su humedad. Se observaban escolares y pioneros, milicianos y milicianas, con los miembros del Ejército Rebelde de uniforme verde oliva.
A primera vista la ciudad parecía solitaria en comparación con otras capitales latinas, donde sus calles están a todas horas siempre atestadas de gente. Aquí las personas parecían estar ocupadas en sus respectivos trabajos en las fábricas, o el trabajo voluntario en el Cordón de La Habana, donde atendían la siembra del café caturra y otras variedades para abastecer la capital. Todos permanecían ocupados, porque en aquellos tiempos la vagancia era imposible mantenerla en un país de trabajadores.
En La Habana de hace 40 años, existía una seguridad única. Porque se podía salir a la calle a cualquier hora sin padecer atracos. No se veían mendigos o como algunos les dicen aquí en Colombia “desechables”. Se iba seguro cuando desprevenidamente se caminaba a cualquier hora, solo o acompañado, por sus amplias calles y avenidas. Durante el carnaval anual, realizado de noche en pleno verano de julio, la ciudad se volcaba entera al malecón a la hora en que los trabajadores salían de sus oficios para llegar a las casetas levantadas junto a la muralla, donde la cerveza se vendía en enormes vasos de cartón, que hacía efecto con sólo tomarse dos jarros. La gente se movilizaba de arriba para abajo viendo las carrozas con hermosas mujeres bailando… Por todas partes se escuchaba la música de los innumerables grupos musicales de moda interpretando sones y salsas; la música cubana reconocida mundialmente.
Duraba la fiesta de una semana hasta bien pasada la media noche, cuando la metrópoli se replegaba con gran disciplina. Todos los asistentes regresaban a su vivienda para madrugar al otro día e ir al trabajo, y poder en la tarde volver al carnaval donde las penas y cansancios se disipaban entre la música, las carrosas, la cerveza, la alegría, el amor y el baile.
Era la misma disciplina con la que el pueblo habanero asistía a la Plaza de la Revolución. Los marchantes cantaban y bailaban congas mientras avanzaban para ir a oír a Fidel y escuchar sus orientaciones, análisis, reflexiones acerca del acontecer nacional e internacional. Después de siete horas de escuchar su voz por los altoparlantes, la Plaza habanera quedaba vacía, como si allí no hubiera estado reunido un millón de personas durante todo ese largo tiempo, bajo el intenso sol, los vientos huracanados y las lluvias suaves o intensas. La Plaza de la Revolución con su obelisco levantado a José Martí, Apóstol de la Independencia, parecía un mar con sus olas moviéndose, donde se podía atravesar sin tropiezos ayudado por la gente al reconocer que no se era de allí. Hasta llegar cerca de Fidel…Se lo veía y oía hipnotizados, al igual que todos los presentes, ante su sabia y precisa oratoria.
La Habana se definía en aquel tiempo como la capital de los revolucionarios del mundo. Por todas partes se veían estudiantes becados de paseo por el malecón o La Rampa: vietnamitas, yemenitas… en fin, africanos, árabes, latinoamericanos, y también de los otrora países socialistas. Una verdadera ciudad universitaria era La Habana, llena de librerías y bibliotecas entre las que sobresalía la Biblioteca Nacional “José Martí”, en la Plaza de la Revolución. Había restaurantes populares donde, por pocos centavos, se consumía una sopa de pescado, luego de haber ido a Copelia para comprar el mejor helado del mundo. Las colas, y así se entendía, surgían como consecuencia de que toda la población tenía la misma posibilidad de consumir productos. 721
A La Habana, en el corazón, como una mujer tierna, madura y desafiante, nada la pudo ni la podrá vencer en la memoria.