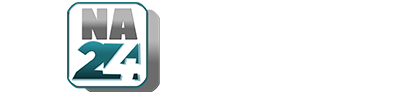Un hecho inesperado despertó el miércoles 28 de abril de 2021 las colinas del occidente de la urbe, poblado por condominios de estratos altos a lo largo de la Avenida Circunvalar y lugar de barrios antiguos como San Antonio y El Peñón.
Desde temprano, integrantes de la comunidad Misak estaban ya en el mirador donde por años permaneció la estatua de un homicida que señalaba al océano Pacífico con su mano derecha y de quien en los libros de la historia oficial se afirma que fue el fundador, en 1536, de la ciudad de Cali.
Sin aspavientos, con la sencillez de los hombres y las mujeres originarios que ya lo habían sometido a un proceso decolonial necesario y sentenciado al ostracismo espacial como castigo, procedieron a derribar la estatua de Sebastián de Belalcázar.
El juicio había tenido ocurrencia siete meses atrás en Popayán, cuando el 20 de septiembre de 2020 se le condenó por genocidio, despojo y acaparamiento de tierras y violación de mujeres, en los caminos que recorrió desde Quitó hasta el Valle.
Fue un acto de justicia histórica breve, pero demoledor y contundente; fue un momento de plenitud de la convicción indígena que sancionaba al depredador de las comunidades ancestrales que había pasado casi indemne por el discurrir de los tiempos.
Fueron los instantes del encauzamiento final de la resistencia que ha identificado a los pueblos nativos a lo largo de la vida colombiana, inmersos en la paciencia de quienes saben que el juicio de la historia tarda, pero llega.
Ese momento, que desencadenaría la furia de los nostálgicos de la “conquista” española, se convertiría en un gesto premonitorio e inusitadamente simbólico de los días trepidantes y multitudinarios que se avecinaban para Cali y el Valle del Cauca: el levantamiento de la juventud popular en todo el departamento.
Comenzó ese miércoles –con Sebastián de Belalcázar derrumbado de su pedestal, solo sostenido camino al precipicio por una barra de hierro– una extraordinaria gesta de resistencias de la gente joven jamás pensada por los convocantes del Paro Nacional y, mucho menos, por la apoltronada élite dueña de los destinos de la región, en el poder heredado por los siglos de los siglos, que creyó, ignorante y déspota, que todo volvería a la normalidad al día siguiente, como había ocurrido tantas otras veces.
Fue como si los misak hubieran iniciado el tejido del hilo rebelde y justiciero que seguirían zurciendo miles hasta llegar a Puerto Resistencia, para erigir allí la obra colectiva antítesis del ícono del puñado neocolonial caleño, que hasta a la Fiscalía ha recurrido para someter a los valientes del 28 de abril.
LA BALA POR LA ESPADA
Pero recorridos 59 días de luchas en las calles y los barrios, el sábado 26 de junio las fuerzas armadas del poder rancio y apolillado quisieron cortar de un tajo aquel hilo multicolor y pluriétnico en una Cali a esas alturas ya terriblemente dolida y ensangrentada, con 46 muertos por balas estatales y paraestatales y con miles de lacerados por la violencia del gobierno de Iván Duque y sus mensajeros del horror.
Ese sábado, también en la madrugada, centenares de policías y militares de camuflado, acompañados de burócratas envalentonados del gobierno local, uno de ellos (el secretario de “Seguridad”, ¡vaya ironía!), con pistola al cinto como en el oeste estadounidense, tuvieron en la mira de fusiles y ametralladoras; de drones y tanquetas; de remolques y retroexcavadoras, el Monumento a la Resistencia: solo esperaban órdenes para demolerlo ese mismo día.
Al comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Juan Carlos León, uno de los jefes del asalto contra Puerto Resistencia, se le notaban las ansías por derrumbar este símbolo de la lucha popular, y lo anunció a quienes lo entrevistaron en los primeros momentos del operativo, seguramente porque así lo tenían previsto quienes planificaron la incursión: militares, policías y funcionarios de la Alcaldía de Jorge Iván Ospina, encabezados por un excoronel, Carlos Javier Soler, el mismo de la pistola al cinto.
El Monumento a la Resistencia no fue elaborado por un artista remunerado y solitario, como ocurre con casi todas las estatuas y obras similares instaladas en plazas y parques, sino construido por una comunidad creativa y solidaria que, en menos de dos meses, quiso hacer imperecedero su homenaje a las víctimas de la nueva barbarie, la cometida por el Estado colombiano entre el 28 de abril y el 28 de junio (y días sucesivos) contra el Paro Nacional de 2021.
Porque la respuesta del gobierno de Iván Duque fue desde el principio la brutalidad: la espada del invasor español, derrumbado por el juicio de la historia en el oeste de las familias adineradas de Cali, fue reemplazada por las pistolas y los fusiles de policías y civiles armados amparados por otros policías; las granadas de gases lacrimógenos y de aturdimiento dirigidas contra los ojos de los manifestantes; las golpizas torturadoras –en público y en celdas–; los chorros de agua azotadores; las balas de goma focalizadas en cabezas y pechos de los que protestan; las violaciones sexuales, las desapariciones, las detenciones arbitrarias: la otra barbarie, la continuidad de la devastación traída por el imperio invasor hace siglos, recalzada.
Puerto Resistencia, como rebautizó la población a un amplio sector antes llamado Puerto Rellena, está compuesto por barrios del suroriente caleño como Villa del Sur, José Holguín Garcés, República de Israel, Unión de Vivienda Popular, La Selva, Mariano Ramos, y en una explanada de acceso a estas comunidades de trabajadores, desempleados y miles y miles de muchachas y muchachos fue forjado el monumento, con las ideas, los planos, la imaginación, los aportes y la fuerza de trabajo de decenas y decenas de seres de los barrios de Cali.
Finalmente, el gobierno local no se atrevió a sostener lo que muy probablemente ya había decidido en secreto: destruir el monumento, convertido en paradigma de la resistencia en Colombia y en América Latina. Echó reversa. Sabía la provocación y la infamia que ello comportaba. No se atrevieron a tanto.
Sin embargo, el paramilitarismo latente en la élite oligárquica de Cali sigue siendo una amenaza, la comunidad del suroriente lo sabe y por eso está presta a defender esa conquista simbólica y políticamente de gran significado en el camino de construcción de fuerza y solidaridad popular.
EMBOSCADA CONTRA LA MINGA
Parte de la clase empresarial caleña, tradicionalmente excluyente y segregadora, y nada exenta de nexos con capitales mafiosos, sacó las uñas en esta coyuntura, no solo por su racismo grotesco, sino por su afán violento, que usó en el complot preparado contra la minga movilizada por el Comité Regional Indígena del Cauca, Cric, hacia Cali a principios de mayo, y cuya presencia contribuyó a generar un ambiente de seguridad en las manifestaciones populares y en puntos de concentración juvenil.
Al parecer, el actuar solidario y de contribución a la organización comunitaria desarrollado por la minga indígena enardeció los odios de la autodenominada “gente de bien”, luego conocida también como los “camisas blancas”.
Una conjunción de arrogancia de clase e ignorancia supina de la historia hizo que la élite caleña no superara el gesto simbólico del 28 de abril ocurrido con la estatua de Belalcázar, y que sacara a relucir sus peores prevenciones contra los pueblos indígenas, pues no abandona el despotismo y la discriminación ignominiosa que han hecho tristemente célebres a multimillonarias familias de la región.
El domingo 9 de mayo habitantes y dirigentes de Ciudad Jardín y de condominios de su entorno, integrados en la Comuna 22, se complotaron contra la minga que pasaría por la Avenida Cañasgordas ese día, y convirtieron esta zona, una de las más lujosas y exclusivas de Cali, en todo un laboratorio del odio racial y escenario de ataques de secta “blanca” y pudiente contra las comunidades indígenas. Pocos días después, quince cuadras más adelante, ese laboratorio de odio y agresión explotaría contra otra comunidad, la estudiantil.
En horas de la mañana de ese domingo aparecieron por primera vez en los días del Paro los “camisas blancas”, al lado de sus ostentosas camionetas también de color blanco, portando armas de corto y largo alcance, las mismas que blandieron y dispararon a la vista de todos en varios puntos de la Cañasgordas contra la delegación del Cric y sus líderes que se dirigían por esa vía hacia la Universidad del Valle.
Doce integrantes de la minga fueron heridos a balazos por la “gente de bien” de Ciudad Jardín, entre ellos Daniela Soto, lideresa indígena que recibió dos impactos de arma de fuego en su abdomen y permanece en delicada situación salud.
El accionar de los civiles armados se produjo al lado de decenas de policías que los protegían con complicidad cínica, la misma connivencia que se repetiría 19 días después, en el trágico viernes 28 de mayo, cuando la Calle 100 entre carreras 13 y 16, de esta zona también, se vio inundada por los nuevos paramilitares urbanos que, en otra planificada emboscada, esperaron una multitudinaria manifestación de jóvenes procedentes de Siloé para agredirla.
De nuevo el odio racista y de clase se confundía con las ansias de venganza de quienes se presentaban como los redentores del extremo sur rico de Cali, dotados con fusiles y ametralladoras, identificados con camisas blancas (una vez más) y negras, y varios mostrando su afán por cazar muchachos, sedientos de sangre del pueblo, de juventud rebelde.
Se sentían a sus anchas, disparaban en manada, como si la ciudad fuera su particular campo de safari, y detenían estudiantes para golpearlos y humillarlos –como le ocurrió al joven músico de la Universidad del Valle Álvaro Herrera Melo, obligado a autoincriminarse como “vándalo” bajo tortura en una estación de Policía–, antes de dejárselos a los patrulleros de la Fuerza Pública destinados en el lugar, que obraban como mandaderos de los paracos urbanos.
Fue un acto vergonzoso que aún permanece impune, porque contra civiles armados y policías cómplices no hay procesos de ninguna índole que se conozca, y ahora andan de vacaciones.
MELÉNDEZ Y YUMBO: SANGRE INDÍGENA
El actuar represivo de policías y particulares armados el 28 de mayo, cuando se cumplió el primer mes del Paro Nacional, dejó la terrible cifra de 14 personas asesinadas solo en Cali, varias de ellas jovencitos de Siloé que aparecieron incinerados en un almacén del barrio, y dos muchachos acribillados a balazos en el punto de resistencia de Meléndez, además de otros dos en el espacio de protestas conocido como La Luna.
Uno de los jóvenes asesinados en Meléndez –barriada popular situada en los prolegómenos de la ostentosa Ciudad Jardín, y también muy cerca de la Universidad del Valle– fue Sebastián Jacanamejoy, perteneciente al pueblo inga, quien se hallaba en el lugar brindando solidaridad.
Pereció por disparos de la policía que incursionó en el lugar en horas de la noche, luego de la cacería de ciudadanos protagonizada por los paras urbanos. En el mismo espacio fue asesinado Jhonatan David Basto Goyeneche, estudiante de bachillerato, de 19 años de edad.
La sangre indígena ya había sido derramada antes, el domingo 16 de mayo en Yumbo, la zona industrial más grande del Valle, donde la población padeció horas de terror a manos de la policía, que buscaba infructuosamente derrotar los cuatro puntos de resistencia juvenil surgidos allí.
En esa incursión la policía mató a Jhon Alexander Chagüendo Yotengo, joven de 22 años perteneciente al territorio ancestral nasa Pitayó, de Silvia, Cauca, quien recibió varios impactos de arma de fuego.
Fue una de las 16 personas sacrificadas por el establecimiento en municipios del Valle del Cauca, las que, sumadas a los 46 asesinados en Cali, arrojan la espantable cantidad de 62 muertos a manos del régimen de Duque en el departamento, el 82% de los 75 asesinados en todo el país hasta el 30 de junio en la represión contra el Paro. Una barbarie.
Sangre indígena en Cañasgordas, en Meléndez, en Yumbo… Con ella y con la de tantos otros jóvenes caídos, las élites regionales intentaron romper el hilo que empezó a tejer la comunidad indígena el 28 de abril en las colinas del occidente de Cali, pero no lo lograron.
A pesar de tantos muertos y mutilados, de tantos detenidos y desaparecidos, la barbarie oligárquica no ha podido derrotar la resistencia de la juventud popular.
Jamundí, jueves 8 de julio de 2021.