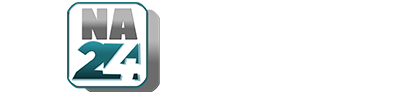Ni la pandemia, que acumula más de 76.000 muertes y casi 3 millones de contagios, ha podido frenar el descontento popular. Las jornadas de protestas contra el Gobierno de Iván Duque empezaron en 2019, siguieron en 2020 (interrumpidas brevemente por los confinamientos y las cuarentenas) y se han recrudecido hoy. En ese período, los indicadores de Colombia —considerada una nación «ejemplo de éxito» por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)— no han hecho más que empeorar.
La semana pasada, cifras oficiales revelaron que la pobreza en Colombia alcanza a 21 millones de personas, es decir, 42 % del país. El dato de desplazados, que en 2016 era de 7,2 millones, se ha elevado a casi 8 millones; el asesinato sistemático de líderes sociales y de excombatientes de la guerrilla persiste y, solo en lo que va de 2021, han matado a 79. En ese contexto, la propuesta de una reforma tributaria que afectaría especialmente a los más pobres fue el chispazo que faltaba.
«La gente se cansó y se echó a la calle. La reforma tributaria propuesta por el Gobierno no fue más que el gatillo que disparó unas necesidades y unas demandas que tienen una raíz histórica mucho más profunda», resume el investigador Richard Tamayo, doctor en derecho de la Universidad del Rosario y maestro en Filosofía de la Universidad Javeriana. Pero, ¿por qué ahora cobran mayor visibilidad?
Para la politóloga y analista Andrea Salazar, quien acompañó las primeras conversaciones entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC, hay un punto clave: «La realidad es que haber firmado un acuerdo de paz, con todas las dificultades de la implementación, lo que hace es justamente que nos quedemos sin excusa para enfrentar los conflictos que históricamente hemos tenido. Además, estos ya no se tramitan en la selva, en la montaña, sino que se trasladan a escenarios mucho más urbanos». El problema es que, tanto en el discurso como en la acción, la respuesta del Ejecutivo sigue anclada en una lógica belicista que ya tiene un saldo mortal que lo demuestra: 37 muertos, casi todos presuntamente a manos de la fuerza pública.
¿Qué pasa en Colombia?
Colombia arrastra un conflicto estructural que tiene que ver con la tenencia de la tierra. Las pugnas por el territorio, que provocaron el despojo violento de muchos para la riqueza de pocos, fueron el germen de una guerra hace casi seis décadas en la que tomaron parte diversos actores armados, y que se agravó después con las dinámicas del «narcotráfico, la explotación minera y energética, los modelos agroindustriales y las alianzas criminales entre paramilitares, políticos, servidores públicos, élites locales económicas y empresariales, y narcotraficantes», tal como documenta el Centro Nacional de Memoria Histórica.
En 2016, con el acuerdo entre el Gobierno y las FARC, se declaró la paz. Sin embargo, ese pacto implicaba una difícil implementación que, por ahora, sigue pendiente. Los asesinatos de excombatientes, el nacimiento de nuevas estructuras criminales que pretenden tomar control de las áreas dejadas por la guerrilla desmovilizada, la permanencia de grupos paramilitares y la consolidación del narcotráfico —que amplía su presencia en el territorio colombiano—, se suma a la violencia silente de la desigualdad económica social y económica.
En ese polvorín, Duque no solo ha puesto sobre la mesa proyectos como la fallida reforma tributaria, sino también promovido un decreto que abre las puertas para la fumigación de cultivos de coca con glifosato, alentado concesiones mineras y energéticas en territorios en conflicto, promocionado un cuestionado cambio al sistema de pensiones y, en definitiva, dictando una serie de medidas impopulares que empujan a la población a las calles.
Para Tamayo, en vez de atender las demandas históricas y la pobreza emergente por la pandemia, la Administración de Duque «lo único que está haciendo es aliviar el bolsillo de los bancos y armar aún más al país», ya que el Gobierno colombiano anunció la posible compra de aviones y armamento por 4.000 millones de dólares, casi 60 % de lo que pretendía recaudar con la reforma tributaria (6.400 millones de dólares).
Los analistas consultados por RT apuntan a la «desconexión» del Gobierno con la realidad actual del país, una cuestión que para ellos es evidente en las prioridades establecidas por Duque: la seguridad nacional y las finanzas macro. «Creen que los bancos —dice Tamayo— pueden salvar, pero no se han dado cuenta que es la gente la que se está muriendo de hambre, que esas personas reclaman una atención urgente y oportuna».
«Vándalos y terroristas»
Desde la institucionalidad, el mensaje del Gobierno insiste en vincular la protesta social con el discurso de la guerra. Así, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, ha llamado «terroristas» a los manifestantes y ha asegurado que tienen nexos con el ELN y las disidencias de las FARC. Y eso no es gratuito.
«Colombia es un país que históricamente ha estigmatizado la movilización social y la protesta», comenta Salazar. En 2019, las marchas multitudinarias que se vieron en las calles para reclamar la efectiva implementación del acuerdo de paz, la atención a las necesidades de los entornos rurales y una reforma a la justicia, fueron respondidas con mano dura. Tras la muerte de varios manifestantes, el Gobierno prometió una mesa de diálogo para marzo de 2020 que, con la llegada de la pandemia, quedó en suspenso. En septiembre del año pasado, el asesinato de Javier Ordóñez a manos de un agente policial avivó la rabia y la calle volvió a encenderse. El saldo de esas protestas fue de 13 muertos.
En esa oportunidad, la respuesta del Estado implicó el uso de una manida estrategia de culpar a Venezuela y las «brisas bolivarianas» de haber alentado a las protestas, como si en Colombia no hubiese razones legítimas y reales que justificaran la movilización. Esa estigmatización se ha repetido ahora. Además de vincular las marchas con la guerrilla, el Gobierno también pretende responsabilizar a Caracas.
Tamayo alerta sobre el peligro de que las instituciones del Estado señalen a los manifestantes de ser «terroristas» y «vándalos», en un país donde los medios de comunicación repiten el discurso oficial «generando todo un entorno de opinión que puede llegar a justificar las muertes de los ciudadanos«. Esta semana, en redes sociales, el investigador y profesor universitario hizo alusión a un tuit del expresidente Álvaro Uribe, en el que hacía referencia a una «revolución molecular disipada».
El concepto, que parecía derivado de una teoría conspirativa, se atribuyó al neonazi chileno Alexis López. Según esa tesis, explica Tamayo, «las manifestaciones no son nada más que actos vandálicos que están dirigidos a desestabilizar al Estado, y por tanto, deben ser atendidas militarmente».
«Nuestra preocupación es que no solo el Gobierno de Colombia se está asesorando con este tipo de líderes neonazis, sino que esto ya se está reflejando en el modo en que se están atendiendo las protestas, que no se ven como un problema de derechos, sino de seguridad nacional. En las ciudades, se ha visto que las manifestaciones son enfrentadas con armas de carácter letal, es decir, la fuerza pública no busca ‘neutralizar’ a los supuestos vándalos, sino eliminarlos».
Esta semana, el video de López mientras dictaba una conferencia en la Universidad Militar Nueva Granada fue ampliamente debatido en redes sociales. «El Ministerio de Defensa se ha encargado de formar a los militares dentro de los lineamientos dentro de esa doctrina y lo que están haciendo estas personas, al propagar el discurso de odio, debería ser penalizado«, sostiene Tamayo.
Para él, la formación del Ejército en doctrinas que justifican el exterminio solo puede derivar en una «masacre de Estado». La preocupación crece aún más si —como ha sido solicitado por algunos factores aliados al Gobierno— se decreta el Estado de Conmoción Interior, que faculta al presidente para la suspensión de garantías en todo el país.
«La doctrina de la ‘revolución molecular disipada’ —explica Tamayo—hace del estado de sitio el más deseable para ejecutar las políticas necesarias que permitan evitar lo que ellos llaman ‘la postración del Estado a la izquierda radical’. Si finalmente se aprueba, lo único que se puede esperar es un empeoramiento de las condiciones y una crisis humanitaria sin precedentes en nuestro país».
Aunque pueda parecer improbable, en Colombia ya se han cometido exterminios que por años quedaron sepultados bajo la justificación oficial. Entre esos, el asesinato de más de 4.000 miembros de la izquierdista Unión Patriótica (UP); o la política de ‘falsos positivos’, que permitió que civiles fueran presentados por el Ejército como «bajas en combate», disfrazándolos de guerrilleros.
El conflicto ya no está lejos
En la última semana, además de las escenas de la fuerza pública disparando, deteniendo y apaleando a manifestantes, también se han observado actos de vandalismo por parte de los participantes en las protestas, quemas de estaciones policiales y bloqueo de vías públicas, algo que el Gobierno no ha dudado en calificar de «terrorismo».
Pero la indignación con la que el Ejecutivo condena la destrucción de bienes públicos y el ataque a los efectivos policiales no ha sido la misma para referirse a las víctimas fatales, que son casi en su totalidad de civiles. Además, Duque convocó esta semana a un nuevo diálogo y en vez de citar primero a los representantes del Paro Nacional, decidió arrancar con las instituciones de Gobierno, algo que no ha sido bien visto por los protagonistas de la protesta.
Por otra parte, Salazar hace énfasis en el hecho de que las manifestaciones ocurren en el último año de Gobierno de Duque, algo que las convierte «en el gran caldo de cultivo para que muchísimos intereses, desde todas las esquinas, aprovechen la movilización social e incluso tergiversen lo que está sucediendo». Para la investigadora, la respuesta represiva del uribismo y la reacción de la izquierda, dejan «poco margen de acción» para que la sociedad escape de la polarización.
En medio de esa indignación, las redes irrumpen como amplificadores. Si bien Salazar reconoce que esas plataformas han servido para visibilizar reclamos históricamente silenciados, también estima que el relato fragmentado provoca que las reacciones sean volátiles y los análisis escasos. «Creo que no somos del todo conscientes de la lectura que hacemos de la información que estamos viendo, de cómo la digerimos, así que es muy fácil caer en extremismos y fanatismos sin hacer lecturas más juiciosas».
El conflicto colombiano, sin embargo, no es solo un asunto de las redes sociales. Para el profesor Tamayo, por primera vez en décadas hay un «despertar democrático solidario», que ha unido en un mismo reclamo a las comunidades más vulnerables del país: jóvenes, indígenas, comunidades negras, campesinos. Y con una voz que se alza cada vez más cerca de las ciudades.
La aproximación del conflicto a contextos urbanos que siempre se sintieron lejos de los problemas de la Colombia profunda, ha cimbrado a los sectores privilegiados. «A las personas de los estratos más altos —argumenta Salazar— les empieza a incomodar porque ya oyen la cacerola, ya les afectan los lugares donde transitan. Esos grupos, que han vivido bajo la lógica de estigmatizar las marchas, quisieran que las protestas fuesen estériles, organizadas, que no afectaran, que no incomodaran, pero la manifestación social, por definición, tiene que incomodar. No estoy diciendo que tiene que usar la violencia, pero sí tiene que incomodar para poder generar el llamado de atención necesario: un sistema que nadie cuestiona no tiene la necesidad de reinventarse, de mejorar o de transformarse. Las élites desconectadas de la realidad ahora pueden ver los que los conflictos históricos empiezan a aparecer en su propia calle».