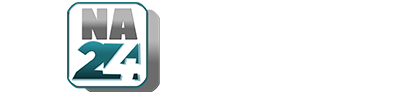Latinoamérica y la zona del Caribe constituyen la reserva de la geopolítica expansionista de la clase dominante de Estados Unidos. Desde la tristemente célebre Doctrina Monroe, formulada en 1823, la voracidad del capitalismo estadounidense ha hecho de esta región del planeta su obligado patio trasero. En todos los países de esta gran zona geográfica, desde el momento mismo del nacimiento de las aristocracias criollas, el proyecto de nación fue siempre muy débil. Estas oligarquías y “sus” países no nacieron -distintamente a las potencias europeas, o al propio Estados Unidos- al calor de un genuino proyecto de nación sostenible, con vida propia, con vocación expansionista; por el contrario, volcadas desde su génesis a la producción agroexportadora primaria para mercados externos (materias primas con muy poco o ningún valor agregado), su historia está marcada por la dependencia. Oligarquías con complejo de inferioridad, buscando siempre por fuera de sus países los puntos de referencia, racistas y discriminadoras con respecto a los pueblos originarios -de los que, claro está, nunca dejaron de valerse para su acumulación como clase explotadora-, toda su historia como segmento social y, por tanto, la de los países donde ejercieron su poder, va de la mano de potencias externas (España o Portugal primero, luego Gran Bretaña, y desde la doctrina Monroe en adelante, de Estados Unidos).
No queda ninguna duda que, en muy buena medida, el atraso comparativo y el clima de represión que han vivido los países de América Latina y del Caribe a lo largo del siglo XX y en lo que va del presente, tiene como causa la política imperial de Washington. Ello podría llevar a pensar, quizás con algo de ingenuidad, en la perfidia de ese país. Sería, en tal caso, el imperio más sanguinario de la historia, con mayores ansias de dominación, perverso por antonomasia. Pero esa visión es corta, parcial, incorrecta en términos de análisis político-social. La situación concreta de Latinoamérica y su sujeción a los dictados de la Casa Blanca deben entenderse en la lógica del sistema imperante: el capitalismo y en la dinámica propia que el mismo conlleva.
El capitalismo, desde sus albores, mostró una tendencia irrefrenable: su expansión como sistema y la concentración del capital. La necesidad de mercados, nuevos y cada vez más variados y extendidos, le es intrínseca. “La tarea específica de la sociedad burguesa es el establecimiento del mercado mundial (…) y de la producción basada en ese mercado. Como el mundo es redondo, esto parece tener ya pleno sentido”, anunciaba Marx en 1858. El 12 de octubre de 1492 se inicia la expansión del capitalismo y la verdadera globalización. Ahí la Tierra efectivamente se hace redonda, y los capitales comienzan a esparcirse planetariamente en búsqueda de 1) mercados (para realizar la plusvalía), y 2) de materias primas para la producción de nuevas mercancías, inventando interminablemente nuevas necesidades.
Entrado el siglo XXI, la situación se mantiene igual. Según expresara con total naturalidad Colin Powell en el año 2002, entonces Secretario de Estado de la Administración Bush, cuando la potencia del norte intentaba poner en marcha un proyecto de libre comercio panamericano, el ALCA -Área de Libre Comercio de las Américas-: “Nuestro objetivo con el ALCA es garantizar para las empresas estadounidenses el control de un territorio que va del Ártico hasta la Antártida y el libre acceso, sin ningún obstáculo o dificultad, a nuestros productos, servicios, tecnología y capital en todo el hemisferio”. Dicho en otros términos: un continente cautivo para la geoestrategia de dominación de Washington basada en el saqueo institucionalizado de materias primas, recursos naturales, mano de obra barata y precarizada e imposición de sus propias mercaderías en una zona de reinado del dólar. Por supuesto que la dependencia se asegura también con la injerencia en las políticas internas de cada país, y en último término, en las armas (bases militares que hoy atenazan todo el subcontinente, desde Centroamérica a la Patagonia).
Lo que establecen los llamados tratados de libre comercio impuestos por la Casa Blanca, firmados en forma bilateral por Washington y distintos países de la región, no deja lugar a dudas de quién manda y quién fija las reglas de juego: 1) Servicios: todos los servicios públicos deben abrirse a la inversión privada, 2) Inversiones: los gobiernos se comprometen a otorgar garantías absolutas para la inversión extranjera, 3) Compras del sector público: las compras del Estado se abren a las empresas transnacionales, 4) Acceso a mercados: los gobiernos se comprometen a reducir, llegando a eliminar, los aranceles de protección a la producción nacional, 5) Agricultura: libre importación y eliminación de subsidios a la producción agrícola, 6) Derechos de propiedad intelectual: privatización y monopolio del conocimiento y las tecnologías, 7) Subsidios: compromiso de los gobiernos a la eliminación progresiva de barreras proteccionistas en cualquier ámbito, 8) Política de competencia: desmantelamiento de los monopolios nacionales, 9) Solución de controversias: derecho de las transnacionales de enjuiciar a los países en tribunales internacionales privados.
¿Por qué sucede esto? porque el sistema socioeconómico imperante es el que lleva a este estado de cosas. El capitalismo actual, absolutamente globalizado y dominador completo de la escena política internacional en estos momentos, tiene en Estados Unidos su principal exponente. Los megacapitales que manejan el mundo siguen siendo, en fundamental medida, estadounidenses, hablan en inglés y se rigen por el dólar. Ese capitalismo desenfrenado necesita en forma creciente materias primas y energía. La mundialización del american way of live lleva a un consumo interminable de recursos. Poder asegurarse esos recursos y las fuentes energéticas, otorga la posibilidad de manejar la humanidad. Henry Kissinger lo dijo sin ambages en 1973: “Controla los alimentos y controlarás a la gente, controla el petróleo y controlarás las naciones, controla el dinero y controlarás el mundo”. Esa es la consigna con la que la clase dominante de Estados Unidos maneja las cosas. Si algo falla en ese cometido, ahí están sus poderosas fuerzas armadas siempre listas para intervenir.
Latinoamérica entra en esa lógica de dominación global, ante todo, como proveedora de materias primas y fuentes energéticas. El 25% de todos esos recursos que consume Estados Unidos provienen del subcontinente latinoamericano. Es imprescindible saber que de las distintas reservas planetarias, el 35% de la potencia hidroenergética, el 27% del carbón, el 24% del petróleo, el 8 % del gas y el 5% del uranio se encuentran en esta región. A lo que debe agregarse el 40% de la biodiversidad mundial y el 25% de cubierta boscosa de todo el orbe, así como importantes yacimientos de minerales estratégicos (cobre, litio, bauxita, coltán, niobio, torio), además del hierro, fundamentales para las tecnologías de punta (incluida la militar), impulsadas en gran medida por el capitalismo estadounidense. Esa búsqueda insaciable de minerales metálicos y no metálicos, imprescindibles para los nuevos procesos productivos, ha traído como consecuencia una masiva entrada de explotaciones extractivas en toda la región, con capitales de Estados Unidos básicamente, a veces enmascarados en empresas canadienses, presuntamente más respetuosas en los cuidados medioambientales, pero siempre en la lógica de acumulación por desposesión (aniquilando la biosfera, pueblos originarios y culturas ancestrales).
Para asegurar la fluidez de aquellos suministros, Estados Unidos tiene cerca de 800 bases militares a lo largo del mundo, de ellas más de 76 en América Latina. El Comando Sur estadounidense, en marzo de 2018, hizo pública una información sobre su estrategia para nuestra región en los próximos diez años, los principales peligros o amenazas identificadas y el modo de enfrentarlas. Así mencionó a: Cuba, Venezuela, Bolivia, la lucha contra el narcotráfico, redes ilícitas regionales y transnacionales, mayor presencia de China, Rusia e Irán en América Latina y el Caribe, auxilio ante desastres, así como el papel asignado a las fuerzas de seguridad de cada país en diferentes rubros vinculados a la seguridad interna, regional e internacional.
El excomandante del Comando Sur, almirante Kurt Tidd, en febrero de 2018 expuso ante el Congreso los escenarios planeados para el continente, como los objetivos, medios y estrategias acordes con la Estrategia de Defensa Nacional (2018) y la Estrategia de Seguridad Nacional (2017-2018):
“En términos de proximidad geográfica, comercio, inmigración y cultura, no hay otra parte del mundo que afecte más la vida cotidiana de Estados Unidos que América Central, América del Sur y el Caribe”.
Los desafíos para la hegemonía, planteaba el almirante, se enfrentarán por medio de una “Red de redes”, operada por el Comando Sur en conjunto con las agencias estadounidenses y los aliados. Tres Fuerzas de Tarea Conjunta actuarán en este plan: Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo (Base Aérea de Soto Cano, Honduras), Fuerza de Tarea Conjunta de Guantánamo, La Fuerza de Tarea Interagencial y Conjunta-Sur (Cayo Hueso, Florida).
Según el informe de Tidd, Cuba sigue amenazando los intereses de Estados Unidos en la región, por medio de actividades de inteligencia y contrainteligencia en varios países. Mientras que Colombia es el actor clave en la región, en tanto, por su relación con la OTAN. Colombia invirtió en 2017 el 3,1 % de su PIB en gasto militar, equivalente a US$ 9.713 millones. La inversión de este país es la segunda más alta de la región sudamericana, según el total de su gasto militar, solo por debajo de Brasil. Además, en los últimos años, también Perú se convirtió en pieza clave del despliegue militar estadounidense en la región con la instalación de bases en la selva peruana y los Centros de Operaciones de Emergencia Regional (COER). Por otra parte, la renovada injerencia directa e indirecta sobre las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y soberanía nacional de Ecuador, facilitada por el Gobierno de Lenín Moreno, que ha incluido brindar capacitación, inteligencia, intercambio de información y acceso a colegios militares, donde oficiales del Ecuador se han formado, presencia de militares estadounidenses en suelo ecuatoriano, so pretexto de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, constituye un serio peligro, que se intensificará con la asunción a la primera magistratura del banquero ultraderechista Guillermo Lasso. Incluso el exsubcomandante del Comando Sur, Joseph P. DiSalvo, de visita en Ecuador, se reunió con las máximas autoridades del país, donde manifestó: “Debemos pensar en una estrategia nueva que más que un Plan Colombia sea un plan Sudamérica”.
Para Washington vuelve a cobrar gran importancia el oro, no tanto por su utilidad práctica en la industria, sino como posible reemplazo del dólar. Para desgracia de sus habitantes, Latinoamérica es un enorme reservorio de este metal precioso.
La deuda externa de toda la región hipoteca eternamente el desarrollo de los países, y solo algunos grandes grupos locales -en general unidos a capitales transnacionales- crecen; por el contrario, las grandes mayorías populares, urbanas y rurales, decrecen continuamente en su nivel de vida. Lo que no cesa es la transferencia de recursos hacia Estados Unidos, ya sea como pago por servicio de deuda externa o como remisión de utilidades a las casas matrices de las empresas que operan en la región.
Definitivamente, entonces, la gran potencia del norte necesita de Latinoamérica. La noción de “patio trasero” es patéticamente verídica, pues de aquí extrae cuantiosos recursos en la actualidad, es su reserva estratégica (Venezuela, por ejemplo, almacena en su subsuelo 300.000 millones de barriles de petróleo, suficientes para 341 años de producción al ritmo actual, o el Acuífero Guaraní, en la triple frontera argentino-brasileño-paraguaya incluyendo también a Uruguay, es una reserva de agua dulce fabulosa -en la actualidad, solo en Brasil alrededor de 500 ciudades se surten de él-), le posibilita mano de obra barata para su producción transferida desde su territorio (maquilas, ensambladoras, call centers) y, aun durante la política antimigratoria que tuvo la Administración Trump, siguió proporcionándole recurso humano casi regalado para la industria, el agro y servicios a través de los interminables ejércitos de indocumentados que continuaban llegando a su geografía; sin contar con el mercado cautivo que tiene para los productos que continúa elaborando en su propio país, y que obliga a consumir en Latinoamérica (piénsese en Hollywood, por ejemplo: el 85% de las películas que se ven en nuestros países provienen de Estados Unidos; o la dependencia científico-técnica en que se encuentra la región, virtual esclava institucionalizada de las “marcas registradas” de infinidad de mercaderías que llegan del norte).
Todos estos intereses -vitales sin dudas para el mantenimiento de sus privilegios- la clase dirigente estadounidense se cuida muy bien de no perderlos. Para ello está su política exterior latinoamericana, consistente básicamente en el papel que juegan sus gobiernos, no importando si son demócratas o republicanos. La historia ya se muestra escrita desde siempre. Desde la época de Simón Bolívar, quien en 1829 dijera que “Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad”, a nuestros días, la tendencia se mantiene similar. Para graficarlo, se podría apelar a una humorada muy pertinente: “En Estados Unidos no hay golpes de Estado porque no hay embajada americana”. Tal como lo expresa el Documento Santa Fe IV, titulado Latinoamérica hoy (2000): “El poder del país [Estados Unidos] se basó ante todo en este hemisferio [Latinoamérica], a veces llamado Fortaleza América”.
Dicho de otro modo, los intereses de los grandes capitales estadounidenses necesitan de los países latinoamericanos y caribeños. Para ello tratan de controlar la región al milímetro. La controlan con diversos medios: con la manipulación injerencista en la política local, con la dependencia tecnológica, con la impagable deuda externa, con la sujeción comercial y, cuando todo ello no alcanza, con las armas.
El Documento Estratégico para el año 2020 del Ejército de los Estados Unidos o el informe Tendencias Globales 2015 del Consejo Nacional de Inteligencia, organismo técnico de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), presentan las hipótesis de conflicto social desde una óptica de conflicto militar. La reducción de la pobreza y el combate contra la marginación recogidas en la ambiciosa (y quizá incumplible en los marcos del capitalismo) agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030, de Naciones Unidas, es algo que no entra en los planes geoestratégicos del imperio. Al que proteste o intente ir contra sus intereses hegemónicos: ¡mano dura! No hay otra respuesta. Para eso están las alrededor de 70 bases militares con alta tecnología resguardando toda Latinoamérica y el Caribe. En realidad, dado el secretismo con que se mueve esta información, no hay seguridad del número exacto de instalaciones militares estadounidenses en la región, pero es sabido que están y no dejan de crecer, lo que se complementa con la Cuarta Flota Naval, destinada a accionar en toda América Central y del Sur. Lo cierto es que su alto poder de fuego, su rapidísima posibilidad de movilidad y sus acciones de inteligencia a través de las más sofisticadas tecnologías de monitoreo y espionaje, permiten a Washington un control total de la zona.
¿Por qué tanto control? Las excusas del combate al narcotráfico o al terrorismo internacional quedan cortas. La instalación más grande y poderosa se construye en Honduras, muy cerca de las reservas petrolíferas de Venezuela. ¿Coincidencia? En el Chaco paraguayo se localiza la base Mariscal Estigarribia, pudiendo albergar 20.000 soldados, cerca del Acuífero Guaraní y de las reservas de gas de Bolivia. ¿También coincidencia? Cuando luego de décadas de inactividad se reactivó la Cuarta Flota Naval, el entonces presidente brasileño Lula da Silva se preguntó: “Ahora que hemos descubierto petróleo a 300 kilómetros de nuestras costas, nos gustaría que Estados Unidos por favor nos explique cuál es la lógica de esta flota en una región tan pacífica como esta”.
Los diversos estallidos sociales en América Latina han tenido como génesis la genuflexión histórica a los poderes fácticos, porque esta región delega su desarrollo al sistema neoliberal, un modelo que fracasa en países donde se institucionaliza la corrupción y un modus vivendi justificado para generar riqueza en base al detrimento y el saqueo de los más desfavorecidos. Este fenómeno tiene su base en sociedades con altas distancias de poder marcadas entre las oligarquías y el pueblo llano, a los cuales no se les despliegan las funciones básicas del Estado, como educación, pensiones de vejez, salud e infraestructura indispensables para su progreso social. El resultado de estos estallidos podría tender a crear Estados de Bienestar más amables y gentiles con los desfavorecidos del sistema; sin embargo, está claro que Latinoamérica es un territorio ocupado por la geopolítica hemisférica de la Casa Blanca. Y no hay, precisamente, fortuitas “coincidencias” entre su intervencionismo (político o militar) y los intereses que defiende. Hay, para decirlo con exactitud, una calculada agenda de dominación. El despliegue de fuerzas militares en nuestra región no nos permite dudar. Guatemala en 1954, Haití en 1959, Brasil en 1964, Uruguay en 1969, Bolivia en 1971, Chile en 1973 y Bolivia en 2019, entre otros, son recuerdos latentes del injerencismo imperial. Sin embargo, no por eso debemos claudicar en extinguir las estructuras anquilosadas para generar un verdadero y real desarrollo inclusivo, teniendo en cuenta, claro está, y rectificando los errores del pasado cuando casi hicimos historia. El poder para hacerlo está en nosotros, en nuestra unidad. Llegó la hora de nuestro protagonismo.