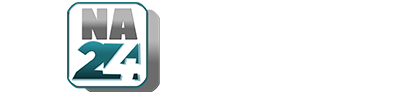“Cependant l’Amérique du Sud
ne peut supporter la démocratie.”
Alexis de Tocqueville
En plan de burla, Rosa Luxemburgo decía de los militantes de la socialdemocracia alemana que, incluso llegada la hora de la insurrección revolucionaria, para tomar la estación de trenes, ellos comprarían primero el boleto de entrada a la misma. Repetía así el lugar común sobre la diferencia de identidad entre el Alemán y el Ruso: prototipo de lo programado, el primero, prototipo de lo espontáneo, el segundo. Y lo hacía para insistir en la importancia, muchas veces decisiva, que tiene la cultura política en la resolución de los asuntos políticos de la sociedad moderna. Este hecho, que fue siempre evidente, incluso de manera catastrófica, como en las Guerras mundiales del siglo XX, no fue sin embargo tematizado en su magnitud verdadera -salvo en casos excepcionales como el de Alexis de Tocqueville- por una teoría política preocupada más en transfigurar lo establecido como aproximación a un deber ser que por examinarlo críticamente.
La convicción básica de esta teoría afirma el carácter uniforme y avasallador del fenómeno de la modernidad. Para ella, si hay algo así como una “cultura política”, esta tiene su configuración más acabada en la que se genera en la sociedad moderna. Esta sería una cultura política única y universal, cuya efectividad superior en la gestión de los asuntos públicos la volvería capaz de subordinar a todas la otras culturas políticas que pretendan competir con ella, sean éstas tradicionales o nuevas; le daría la fuerza necesaria para reducirlas a simples “coloraciones nacionales” o “variantes especiales” de sí misma. La teoría política moderna sólo ha caído en cuenta del simplismo que afecta a este prejuicio suyo acerca de la cultura política cuando el ejercicio moderno de la política ha experimentado contradicciones irresolubles que se generan, no tanto en el plano del funcionamiento de sus mecanismos internos cuanto en el de su propia definición práctica en el conjunto de la vida social. Contradicciones que aparecen no sólo en las sociedades extrañas al lugar de origen de la modernidad (en el Tercer Mundo) sino incluso dentro de las sociedades en las que apareció ese ejercicio moderno de la política y a las que él ha conformado a lo largo de cinco siglos (en el Primer Mundo). Fenómenos de carácter monstruoso como el de Fujimori en el Perú o el de Berlusconi en Italia -para no mencionar sino dos en un nutrido panorama de esperpentos políticos- hablan de que aquello que está en crisis actualmente no es solamente el uso de la política sino su constitución misma.
¿Qué podemos entender por “cultura política”? Dicho rápidamente, “cultura política” sería la manera peculiar que tiene una sociedad concreta de institucionalizar lo político en calidad de política. Sería el modo que ella tiene de mantener activa, en medio de la vida cotidiana, una función que sólo asume o actualiza propiamente en los momentos extraordinarios -sean ellos revolucionarios o catastróficos- en los que re-constituye o vuelve a fundar la forma de su propia socialidad, en los que re-define su identidad. La política es la prolongación o permanencia de lo extraordinario o creativo junto a lo rutinario o repetitivo dentro de la vida ordinaria. Una continuación que puede adoptar figuras muy distintas de acuerdo a la historia concreta de las sociedades. En esta, el cuidado de la constitución comunitaria, es decir, lo político de baja intensidad -la política-, puede combinar de manera muy variada la religiosidad con el republicanismo, la representación con la identificación, el despotismo con la democracia.
El panorama de la cultura política moderna, lejos de reducirse a ser el escenario del avance de una sola e inevitable cultura política -la de la democracia liberal- abarca por el contrario una variedad de culturas políticas diversas que hace de él un panorama extremamente complejo y dinámico. Si bien durante ya más de un siglo ofrece una apariencia unitaria, puesto que las distintas culturas políticas modernas se han visto obligadas a disimularse como simples versiones distintas de la cultura política que prevalece en los países capitalistas de la Europa noroccidental y los EEUU de América -la cultura política democrática liberal- esa apariencia se descompone frecuentemente, cada vez que en alguna parte de Occidente la simbiosis entre un estado y su nación se descompone y debe recomponerse. El panorama real de la cultura política moderna se deja ver entonces tal como es: diverso y lleno de contradicciones.
Si la cultura política moderna es variada, ello no se debe solamente al hecho de que su presencia implica una alteración substancial de la multiplicidad de culturas políticas tradicionales que prevalece en el mundo social sometido a la modernización. (No hay que olvidar, por ejemplo, que, por más que la religión haya sido la forma dominante de la política en el Medioevo europeo, las modalidades de cristianismo que ella adoptó eran considerablemente diferentes las unas de las otras.) Se debe sobre todo al hecho de que la misma modernidad es un acontecimiento múltiple que afecta así, con la suya propia, a la multiplicidad que proviene del pasado.
La modernidad realmente existente es ella misma múltiple, en el sentido de que no es una sino son varias las maneras en que las sociedades reaccionan ante el hecho fundamental en torno al cual ella se constituye, esto es, ante el hecho del capitalismo. Es múltiple en el sentido de que no es sólo uno sino que son varios los tipos de ser humano que ellas construyen para que se desenvuelva en un modo de vida y en un mundo dominados por el capitalismo. El prejuicio o, si se quiere, la idea más generalizada -expuesta de manera brillante y profunda en la obra clásica de Max Weber- es la de que, para las sociedades que se modernizan sólo ha habido y sólo puede haber una manera adecuada de responder al “espíritu del capitalismo”, es decir, a los reclamos, a las exigencias de ese hecho fundamental; una manera que es la que Weber ve plasmada en la ética protestante. Pero es un prejuicio que ha venido debilitándose con el tiempo; cada vez queda más claro que, en la modernidad capitalista, las sociedades no han conocido únicamente esa manera realista o protestante de crear cotidianidades humanas adecuadas al “espíritu” del capitalismo o capaces de satisfacer sus exigencias.
El hecho fundamental de la modernidad realmente existente al que hacemos referencia es la efectuación y la gestión capitalistas de un revolucionamiento moderno o “neotécnico” de las fuerzas productivas; un revolucionamiento que si bien se volvió evidente sólo después de lo que se conoce como el descubrimiento de América, comenzó en verdad tan temprano como el segundo milenio de nuestra era.
La vida que el ser humano conforma bajo la modernidad capitalista y el mundo que construye para esa vida se encuentran afectados radicalmente, esto es, en su propia constitución, por la presencia de una contradicción insalvable entre dos principios estructuradores divergentes, entre dos “lógicas” incompatibles; contradicción que haría de ellos, paradójicamente, una vida y un mundo de la vida invivibles. Afectados además no sólo por la presencia de esta contradicción, sino por una neutralización de la misma que tiene lugar mediante la subordinación o subsunción de uno de esos dos principios al otro. En un plano, el desgarramiento, la vigencia de dos principios o “lógicas” de estructuración encontrados entre sí; en otro plano, la conciliación que somete a uno de los dos bajo el otro: esta es la característica compleja del modo de vida humano que se constituye en la modernidad capitalista.
El primero de estos dos principios o “lógicas” es aquel principio al que K. Marx llamó “natural”, y que sería transhistórico o característico de toda sociedad humana. Se trata del principio que emana de la sociedad en tanto que es una colectividad que se autoidentifica o que se afirma a sí misma como una comunidad concreta; un principio que pretende estructurar ese mundo de la vida en referencia a un telos definido cualitativamente y que actúa desde el valor de uso de las cosas, desde la dinámica de la consistencia práctica de estas. El segundo principio estructurador de la vida moderna establecida, contrapuesto al primero, sería un principio o “lógica” exclusivo de los últimos siglos de la historia; un principio que emana de esa especie de clon abstracto o doble fantasmal de la subjetidad o la voluntad social, que es el valor mercantil de las cosas, una vez que se ha autonomizado como valor-capital, como valor que se autovaloriza o, simplemente, como proceso de acumulación de capital. Se trata de un principio que es ajeno a la realización concreta de la vida humana y a la consistencia cualitativa de las cosas; que tiene en cuenta esta realización y esta consistencia, pero sólo en abstracto, como si la una fuera el vehículo de esa voluntad “cósica” del capital y la otra el soporte de la cristalización o materialización del valor mercantil; se trata de un principio o una “lógica” que pretende estructurar el mundo de la vida en referencia al telos cuantitativo siempre inalcanzable del incremento por el incremento mismo.
Invivible en su esencia, dado el conflicto insalvable entre estos dos principios o “lógicas”, el mundo de la vida de la modernidad capitalista sólo se vuelve vivible gracias a que la contradicción entre ellos, sin que se resuelva o supere propiamente, se encuentra neutralizada o suspendida, y esto en virtud de que, durante todo un período histórico de duración indeterminada, el principio estructurador capitalista posee la fuerza suficiente para arrollar con su dinamismo al principio social-natural, para subsumirlo dentro de su realización y subordinarlo a su vigencia.
El tipo de ser humano que solicita la modernidad capitalista debe tener, por sobre toda otra característica, la aptitud para vivir con naturalidad el hecho de la subsunción de lo social-natural, esto es, de la vida en su mundo concreto de valores de uso, bajo lo capitalista, esto es, bajo la dinámica del mundo de las mercancías valorizando su valor; la aptitud para interiorizar en el curso de su vida cotidiana la neutralización o suspensión de lo irreconciliable que contrapone lo uno a lo otro.
La estrategia mediante la cual la sociedad moderna responde a este requerimiento o “espíritu” del capital consiste en la creación de un ethos histórico particular, de un dispositivo objetivo-subjetivo, que reconfigura su propia identidad para aproximarla al tipo de ser humano requerido por esta vida tan especial que es la vida moderna capitalista.
El concepto de ethos se refiere a una configuración del comportamiento humano destinada a recomponer de modo tal el proceso de realización de una humanidad, que esta adquiera la capacidad de atravesar por una situación histórica que la pone en un peligro radical. Un ethos es así la cristalización de una estrategia de supervivencia inventada espontáneamente por una comunidad; cristalización que se da en la coincidencia entre un conjunto objetivo de usos y costumbres colectivas, por un lado, y un conjunto subjetivo de predisposiciones caracterológicas, sembradas en el individuo singular, por el otro.
Es un peculiar ethos histórico, por ejemplo, el que permitió a los judíos de la diáspora resguardar por tantos siglos su humanidad, amenazada por los efectos de un nomadismo caótico. Ciertas reglas de procedimiento en el uso del territorio ajeno, monopolizado por los pueblos sedentarios que hacían de anfitriones obligados, coincidían en este ethos judío con ciertos rasgos de carácter centrados en una distancia irónica frente a la posibilidad misma del sedentarismo.
El ethos histórico de la modernidad capitalista traduce al lenguaje de la cotidianidad concreta el hecho de que el funcionamiento de la vida social-natural esté siendo salvado en el funcionamiento de la acumulación del capital al ser integrado y subsumido en él. El ethos histórico capitalista articula como hábito o costumbre, como acoplamiento entre norma y persona, el acto en que el capital resguarda a su contrario, el valor de uso, al mismo tiempo en que lo reprime; el acto en que rescata, aunque deformándola, la posibilidad de una vida civilizada. Al ethos de la modernidad capitalista le corresponde articular como inmediatamente vivible aquello que es profundamente invivible: la contradicción entre la tendencia creativa, que emerge en el cuerpo social, y la “voluntad” destructiva inherente a la valorización del valor de las cosas.
No es una, sin embargo, sino son varias y muy distintas las maneras que tiene el ethos histórico capitalista de cumplir su cometido. Y todas ellas se presentan como combinaciones de cuatro versiones básicas del mismo, de cuatro decantaciones diferentes de otras tantas estrategias para vivir con naturalidad o espontaneidad la subordinación de la vida social-natural bajo las necesidades de realización de sí misma, convertida en una pura y simple acumulación de capital.
Cuatro son los ethos (o ethe) básicos de la modernidad capitalista porque son cuatro las posibilidades que hay de experimentar esa subordinación y de reaccionar ante ella, cuatro los modos de vivir esa neutralización de la contradicción entre la forma natural de la vida y su forma de valor.
El primer modo de hacerlo consiste en el intento de anular y borrar esa contradicción haciendo que la reproducción de la forma de valor adoptada por el mundo sea capaz no sólo de asumir las exigencias cualitativas de la reproducción de la forma natural del mismo, sino incluso de fomentarlas y potenciarlas. En otras palabras, haciendo que el principio o la “lógica” de la acumulación del capital, al someter bajo sí al principio o la “lógica” que rige la producción y el consumo concretos de los valores de uso, no sólo coincida con él sino que lo perfeccione.
El mejor ejemplo de esta primera versión del ethos moderno capitalista es sin duda el modo de vida que se ha practicado durante ya más de siglo y medio en norteamérica, que se ha extendido en una versión “ligera” por el resto del planeta y que es conocido como el “american way of life”. En efecto, sustentado por una constelación cuasi paradisíaca de condiciones, lo mismo territoriales y humanas que técnicas y financieras, la expansión agresiva, sostenida e imparable de la economía industrial despertó en una parte cada vez mayor de la población de esa zona del planeta la convicción de que bastaba con ser involucrado en esa economía para ingresar en un paisaje de satisfactores más extenso, intenso y diferenciado que el más perfecto de los que el ser humano pudiera imaginar. Junto al humilde aparato de cocina y a la ostentosa casa con piscina se insinuaban en él otros bienes también adquiribles a cambio de dedicación y esfuerzo: lo mismo la seguridad pública que la buena conciencia, lo mismo el amor hogareño que la democracia. ¿Qué podía soñar el ser humano que el progreso capitalista no pudiera hacer efectivo? Esta convicción que acompaña al primer tipo de ethos moderno, la de que, al fundirse con la dinámica abstracta-cuantitativa de la acumulación del capital lo que experimenta la dinámica cualitativa concreta de la reproducción de las cosas, lejos de ser merma o daño, es ratificación y revitalización; esta convicción de que es conveniente identificarse con la única dinámica realmente triunfadora o existente en el mundo moderno, que sería la del valor mercantil autovalorizándose, es precisamente lo que permite llamar a este ethos moderno: “ethos realista”.
A este primer ethos moderno hacía referencia la investigación ya clásica de Max Weber acerca de la ética protestante como respuesta al espíritu del capitalismo. Sólo que en ella dominaba la idea de que estar en el capitalismo equivale a ser un empresario capitalista, lo que llevó a su autor a desdeñar la presencia de otras respuestas igualmente funcionales a ese espíritu, pero menos fanáticas en su aceptación de la acumulación del capital.
Tal es el caso de un segundo ethos de la modernidad capitalista, al que podemos denominar “romántico”. También él consiste en un intento de anular y borrar la presencia de la contradicción capitalista; pero, a diferencia del primero, lo que él pretende es lograr ese efecto invirtiendo el sentido de la subsunción, viviendo la neutralización de dicha contradicción como si fuera el triunfo de la forma natural de la vida humana sobre la dinámica de la valorización, y no su derrota -que lo es en verdad-. Para el ethos romántico, la vida moderna y su mundo son creaciones del sujeto humano; son resultados de una aventura vital emprendida por él, que como tales puede ser rehechos y transformados por él de manera soberana en cualquier momento. Las miserias que acompañan a los esplendores de la modernidad, son costos pasajeros -que habrán de disminuir en el futuro- de los que un proyecto vital tan creativo no puede prescindir.
El mejor ejemplo de esta segunda versión, la versión “romántica”, del ethos moderno capitalista es tal vez la de la construcción de las patrias nacionales. La nación moderna es una entidad imaginaria que se construye a partir de las naciones naturales o comunidades existentes sobre un determinado territorio. Se constituye como una re-formación de las mismas, que las violenta para adecuarlas a las exigencias de la empresa estatal capitalista que se ha asentado sobre ellas y las ha tomado como soporte de su autorrealización en el mercado mundial. Las naciones modernas tienen la función de entregar los “rostros humanos”, es decir, el juego de presencias concretas que es requerido en un cierto tipo de acumulación de capital a escala planetaria; en aquel donde la competencia intercapitalista se apoya en la apropiación de la renta de la tierra y la renta demográfica. Esta acción del capital sobre la forma social-natural de la vida, sobre los territorios y las comunidades, es vivida por el ethos romántico a través de una inversión. Para él, el elemento activo no está situado en el capital sino en la nación. Los capitales son capitales nacionales, instrumentos de los pueblos en su aventura de autoafirmación en calidad de Estados, de grandes personajes colectivos en medio del concierto internacional. Experimentadas en clave romántica, los efectos contraproducentes que puede tener la modernidad capitalista sobre las sociedades son momentos necesarios de disciplinamiento que la naciones se autoimponen en el camino a su plenitud.
Completamente diferente de los dos anteriores, el tercer ethos de la modernidad capitalista conduce a vivir la subordinación del vida concreta y sus valores a las imposiciones de la autovalorización del valor abstracto como el sacrificio que ella es en verdad, como la inmolación de la primera (la vida concreta) en provecho de las segundas (las imposiciones del valor abstracto). Para él, la contradicción entre estos dos tipos de valor no sólo es evidente sino inevitable; es como una ley natural cuya vigencia no puede eludirse, que, a lo sumo, puede aminorarse después de haber sido reconocida con la razón. Se trata de un ethos al que podemos llamar “clásico” debido a que, como en el arte neoclásico, la posibilidad singular de dar forma a un objeto sólo puede ser, en definitiva, una aproximación más a la forma ideal, que es eterna e inmutable.
Tal vez no el mejor, pero sí un ejemplo atinado del ethos “clásico” podría ser el personaje y el mundo de una novela de Víctor Hugo, un autor por lo demás romántico y no clásico. Me refiero al Señor Magdalena, alias de Jean Valjean, el personaje central de Los miserables. El Señor Magdalena encarna al capitalista que es capaz de percibir claramente la dinámica de explotación de trabajo ajeno que es inherente al capitalismo y que, sin atentar contra ella -pues es tan poderosa que sería ilusorio hacerlo- se empeña en corregir los efectos nefastos que ella tiene: da el mejor trato posible a sus obreros y emplea de manera altruista la fortuna producida por ellos para él.
La cuarta y última de las versiones del ethos histórico de la modernidad capitalista es el “ethos barroco”. Este induce a vivir de una manera muy especial la neutralización del conflicto insalvable entre los dos principios estructuradores de la vida moderna realmente existente. Como el ethos anterior, él también implica la experiencia innegable de esta contradicción, pero, a diferencia de él, no tiene la experiencia de ella como inevitable. El ethos barroco promueve la reivindicación de la forma social-natural de la vida y su mundo de valores de uso, y lo hace incluso en medio del sacrificio del que ellos son objeto a manos del capital y su acumulación. Promueve la resistencia a este sacrificio; un rescate de lo concreto que lo reafirma en un segundo grado, en un plano imaginario, en medio de su misma devastación.
El mejor ejemplo de la versión “barroca” del ethos moderno es precisamente el del arte barroco. Insistiendo en una frase que Adorno escribe sobre la obra de arte barroca -que es una “decoración absoluta”- puede decirse, que ella es, más bien, una “puesta en escena absoluta”, esto es, una puesta en escena que ha dejado de sólo servir a la representación de la vida que se representa en ella, como sucede en todo arte, y que ha desarrollado su propia “ley formal”, su autonomía; una puesta en escena que sustituye a la vida dentro de la vida y que hace de la obra de arte algo de un orden diferente al de la simple apropiación estética de lo real.
Si la cultura política consiste, como afirmábamos anteriormente, en el cultivo de la figura particular en la que una sociedad retiene institucionalmente, en lo cotidiano, la función política por excelencia -la que re-constituye en circunstancias extraordinarias la identidad comunitaria- es comprensible que ella se transforme sustancialmente en la época moderna. Es una cultura que, como la cultura en general, se rehace o recompone a partir del surgimiento de los cuatro ethos de la modernidad capitalista, de las combinaciones que se dan entre ellos y del predominio de uno de ellos sobre los demás.
No cabe duda que, en la historia del occidente moderno, el ethos que ha dominado sobre los demás ha sido el más militante y fanático de todos, el ethos más productivo en términos capitalistas, es decir, el “ethos realista”, el que experimenta como una bendición y no como una desgracia la subordinación del valor de uso al valor económico capitalista. No ha sucedido lo mismo, sin embargo, en el caso de la América Latina. Aquí, en razón de la marginalidad de su historia moderna, la rehechura o recomposición de la cultura, y particularmente de la cultura política, se dio bajo el predominio de otro de los cuatro ethos de la modernidad capitalista, el ”ethos barroco”.
En la América Latina, el ethos barroco se gestó y desarrolló inicialmente entre las clases bajas y marginales de la ciudades mestizas del siglo XVII y XVIII, en torno a la vida económica informal y transgresora que llegó incluso a tener mayor importancia que la vida económica formal y consagrada por las coronas ibéricas. Apareció primero como la estrategia de supervivencia que se inventó espontáneamente la población indígena sobreviviente del exterminio del siglo XVI y que no fue expulsada hacia regiones inhóspitas. Ante la probabilidad que dejó el siglo XVI de que, borradas de la historia las grandes civilizaciones indígenas de América, la Conquista, desatendida ya casi por completo por la corona española, terminara desbarrancándose en una época de barbarie, de ausencia de civilización, esta población de indios integrados en la vida citadina virreinal llevó a cabo una proeza civilizatoria que marcaría de modo fundacional la identidad latinoamericana: reactualizó el recurso mayor de la historia de la cultura, que es la actividad de mestizaje. Para rescatar a la vida social de la amenaza de barbarie, y ante la imposibilidad de reconstruir sus mundos antiguos, tan complejos y tan frágiles, esa capa indígena derrotada emprendió en la práctica, espontáneamente, sin pregonar planes ni proyectos, la reconstrucción o re-creación de la civilización europea -ibérica- en América. No sólo dejó que los restos de su antiguo código civilizatorio fuesen devorados por el código civilizatorio vencedor de los europeos, sino que, asumiendo ella misma la subjetidad de este proceso, lo llevó a cabo de manera tal, que lo que esa re-construcción reconstruyó resultó ser algo completamente diferente del modelo a reconstruir, resultó ser una civilización occidental europea retrabajada en el núcleo de su código por los restos del código indígena que debió asimilar. Jugando a ser europeos, imitando a los europeos, poniendo en escena lo europeo, los indios asimilados montaron una representación de la que ya no pudieron salir, y que es aquella en la que incluso nosotros nos encontramos todavía. Una puesta en escena absoluta, barroca: la performance sin fin del mestizaje.
Para finalizar quisiera aclarar un punto que tal vez queda confuso y que es relevante desde una perspectiva política de izquierda. El hecho de que el ethos moderno “realista” haya sido, con altibajos, el predominante en la historia de la modernidad realmente existente no significa que los otros ethos modernos alternativos sean disfuncionales respecto de la autoafirmación del capital. Todos ellos, incluido el “ethos barroco”, desarrollan, cada uno a su manera, estrategias de supervivencia dentro del capitalismo, modos de hacer vivible lo invivible de la represión capitalista. Si son interesantes desde una perspectiva de izquierda es por el modo diferente en que cada uno de ellos circunscribe la posibilidad de abandonar su conformismo, y no por otra razón. En efecto, si quisiéramos intentar una definición de lo que hoy parece indefinible, el ser de izquierda, habría que decir mínimamente que él consiste en un actitud de resistencia, sea esta íntima o pública, a la reproducción del esquema civilizatorio de la modernidad capitalista; en la búsqueda de una salida fuera de ella, hacia una modernidad verdaderamente alternativa, postcapitalista -y no en la búsqueda de un nuevo reacomodo dentro de ella.
De estar permitido imaginar, contra los pronósticos más fríos y seguros, que el cuerpo social, antes de precipitarse en el desastre al que parece encaminarlo sin remedio el progreso que lo tiene atrapado en su dinámica, resulte capaz de cambiar radicalmente -de revolucionar- el proyecto de modernidad que ha prevalecido hasta ahora, de sustituir su clave capitalista por otra contraria a ella, post-capitalista (de estar permitido imaginar esto), sería de suponer que ese proceso de transformación se conciba a sí mismo de manera diferente a la que fue usual en la tradición del comunismo del siglo XIX, es decir, la manera romántica, heredada de la Revolución Francesa. Hace ya un buen tiempo que la violencia revolucionaria resulta impensable como aquella que emplea el sujeto social, constituido como ejército del pueblo, enfrentado al ejército represor de la oligarquía con la finalidad de arrebatarle el aparato de poder del Estado. Hace un buen tiempo que se ha hecho indispensable una re-definición de lo que puede ser la violencia revolucionaria; una re-definición que traslade el punto de arranque de la idea de revolución, moviéndolo del ethos romántico del que ella ha partido por más de 100 años, a algún otro de los ethos de la modernidad capitalista. Tal vez lo que es revolución habrá que pensarlo ya no en clave romántica sino, por ejemplo, en clave barroca. No como la toma apoteótica del Palacio de Invierno, sino como la invasión rizomática, de violencia no militar, oculta y lenta pero omnipresente e imparable, de aquellos otros lugares, lejanos a veces del pretencioso escenario de la Política, en donde lo político -lo re-fundador de las formas de la socialidad- se prolonga también y está presente dentro de la vida cotidiana. El ethos barroco, tan frecuentado en las sociedades latinoamericanas a lo largo de su historia, se caracteriza por su fidelidad a la dimensión cualitativa de la vida y su mundo, por su negativa a aceptar el sacrificio de ella en bien de la valorización del valor. Y en nuestros días, cuando la planetarización concreta de la vida es refuncionalizada y deformada por el capital bajo la forma de una globalización abstracta que uniformiza, en un grado cualitativo cercano al cero, hasta el más mínimo gesto humano, esa actitud barroca puede ser una buena puerta de salida, fuera del reino de la sumisión.
Quito, julio de 2002.
* ^ Exposición en el Latein-Amerika Institut de la Freie Universität Berlin, Noviembre de 2002. Publicado en esta web bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas.
bolivare.unam.mx/ensayos/la_clave_barroca_en_america_latina_